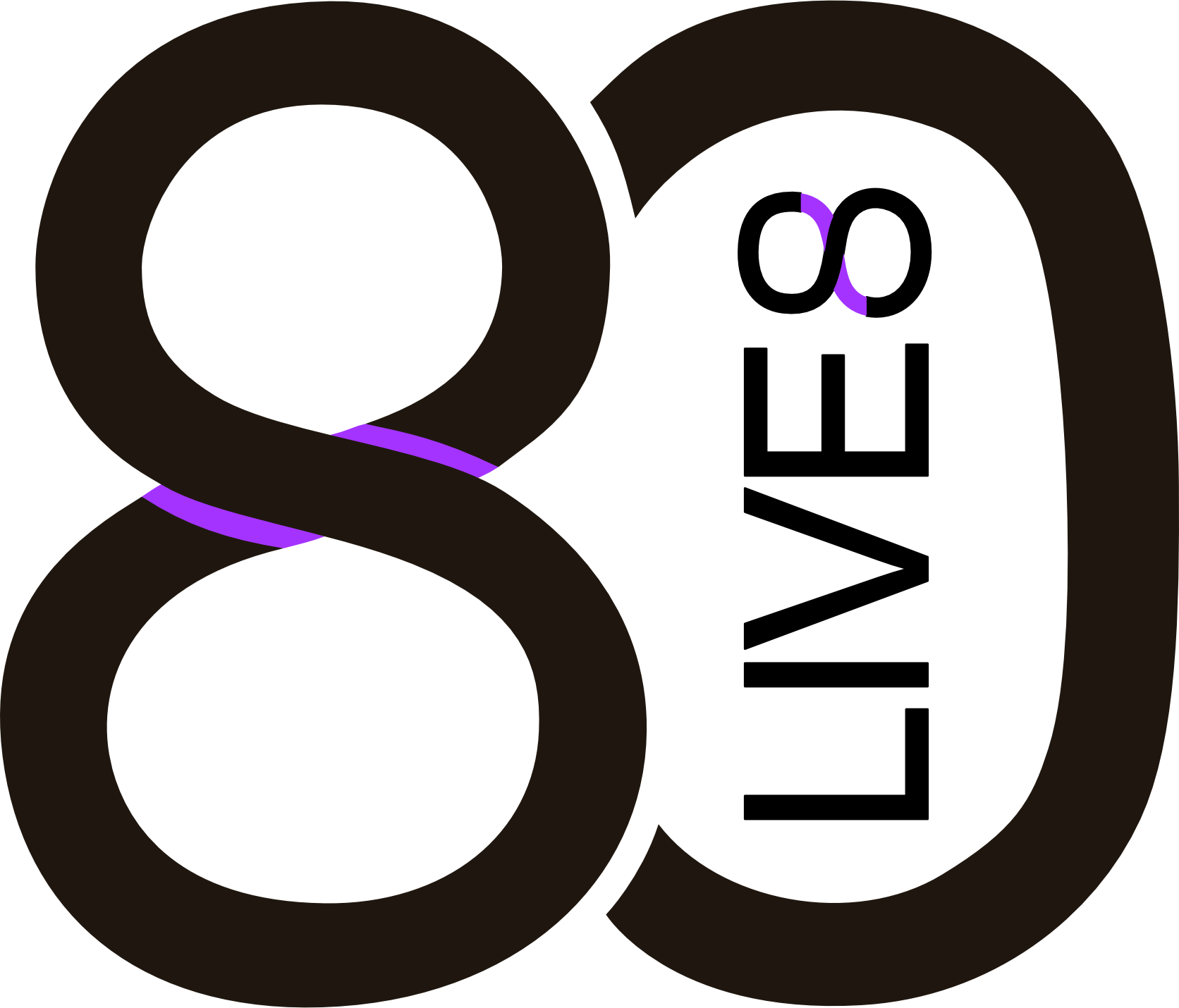Sahel
A pesar de la gran inconveniencia, me soprende cuán rápido puedo resolver el final del trámite de la visa. Me resulta asombroso porque así son siempre las cosas en África: totalmente impredecibles. Un día inesperadamente se te complica la existencia, y al otro, cuando crees que todo será aún peor, las cosas se resuelven con inusitada eficiencia. En el término de 3 días, viajo ida y vuelta en autobús desde Dori a Ouagadougou para finalmente poder continuar mi viaje por el corazón del Sahel. Ahora el desafío es otro y es el de encontrar la manera de esquivar los controles de gendarmería para poder dirigirme en dirección a Gorom-Gorom.
Mi ausencia en Dori por 3 días me favorece porque a los ojos de gendarmería yo ya no estoy en el pueblo entonces no tienen de qué preocuparse. Luego de que antes de partir. los oficiales me informaran que estoy en una zona roja y estamos actualmente en alerta naranja, decidí que aprovecharía el tiempo de viaje a Ouagadougou para evaluar lo más objetivamente posible mi idea original de seguir adentrándome en el Sahel.
Hay momentos críticos en un viaje de esta naturaleza. Momentos en los que debemos transitar la delgada línea entre la aventura y la estupidez. Momentos en los que alcanzar la objetividad es a veces, una lucha constante contra la fuerza poderosa de la ilusión de indestructibilidad, bajo la que muchas veces caemos ciegamente los aventureros. Evaluar los riesgos que uno quiere correr, y más importante aun, evaluar con la mayor certeza posible cúal es el porcentaje de riesgo real en el que uno estaría en caso de emprender determinada actividad, no es tarea fácil y requiere de mucha experiencia.
Luego de pensarlo durante 3 días seguidos decidí que correría el riesgo. Fue una decisión basada por un lado, en el razonamiento de que los terroristas y secuestradores que tienen como blanco a los occidentales, llevan a cabo sus actos en lugares dónde hay efectivamente una concentración elevada de ellos. La región que estoy explorando definitivamente no es el caso. Aquí no hay blancos, no es un lugar turístico, ni hay ONG’s activas. Podria argumentarse tal vez que uno puede servirse en bandeja yendo a los lugares donde ellos viven o se ocultan, pero tampoco es el caso ya que esta zona está habitada por pastores nómadas fulani. Tampoco estaré pedaleando por rutas principales porque decidí que me mantendría al margen, yendo por senderos, o completamente fuera de camino la mayor parte del tiempo. Por otra parte, me he informado bien hablando con los locales, quienes me han confirmado sobre el tipo de gente que habita la región. Por último, me envolveré en un turbante típico usado por los locales para pasar lo más desapercibido posible, al menos para cuando se me ve a la distancia. Si bien todo puede pasar y el riesgo existe, creo que considerando todo en su conjunto, es bastante bajo en este caso.
Cuando salgo de la iglesia temprano a la mañana, me aseguro de desviarme de la calle principal donde está gendarmería e ir por las calles pequeñas laterales. Para estar en una zona roja en alerta naranja es sprprendente la facilidad con la que salgo del pueblo sin cruzarme a ninguna fuerza de seguridad. Al poco tiempo me encuentro ya rodando camino a Gorom-Gorom asombrado de la facilidad con la que salí, pero tan pronto como a los 5 km, en el medio de la nada, sin lugar dónde ocultarme, veo a la distancia un puesto de control de gendarmería montado bajo un árbol seco, con una mesa armada con palos y una tabla. No hay escondite alguno en una geografía desértica sin ondulaciones ni vegetación espesa 360 a mi alrededor. En ese sentido, el Sahel es más eficiente que los rayos X de los aeropuertos. No me queda otra que opción que atravesar el control.
Cuando llego reduzco la velocidad pero no quiero detenerme. El gendarme tiene cara de ocioso y aburrido. Está ocupado chequeando los documentos de dos motos locales y no parece muy preocupado. Yo aprovecho para pasar despacito intentando evitar el contacto visual. Me hago el distraido. Hagamos todos de cuenta que no hay nada más normal en el Sahel que un blanco pasando en bicicleta por aquí. Y milagrosamente funciona. Sí, funciona! Sigo pedaleando y no pasa nada. Esto me lleva a concluir que si esta es la seriedad con la que este hombre se toma el alerta naranja, entonces yo debo estar también tranquilo.
El terreno se vuelve más áspero que nunca. Es pleno mediodía, hace calor. Hoy Harmattan está soplando con crudeza. Las marañas de arbustos vuelan por el aire, el cielo está blanco incandescente de partículas de polvo. Como suele pasar en estas regiones, parecen vacías, pero no lo están, nunca lo están. Un hombre fulani y su mujer aparecen en el horizonte. Sus siluetas se recortan perfectamente. Él agacha su cabeza sosteniendo su sombrero cónico evitando que la arena entre en sus ojos. Ella, vestida de colores y decorada de abalorios, va sentada sobre un carro de madera tirado por un burro. Es imposible determinar de dónde vienen y hacia dónde van en este vasto vacío de arena, rocas y arbustos. Yo pedaleo rumbo a su encuentro. Me ven, se soprenden, les cuesta entender qué estoy haciendo allí, pero no es espacio ni momento para hacer preguntas porque tampoco hablamos el mismo idioma. Solo queda mirarse, maravillarse de curiosidad mutua, sonreír y continuar cada uno con su rumbo.
Llego temprano al polvoriento pueblo perdido de Gorom-Gorom. Calles de arena, construcciones rudimientarias de madera, hombres de miradas misteriosas y rostros ocultos debajo de los turbantes, cabras sueltas. Así es Gorom-Gorom, la que probablemente podría llamarse la “capital” del Sahel burkinés. Como sé que este es un punto en donde mi seguridad podría estar más comprometida, intento mantener un perfil bajo. Entro en puesto de comida precario para descansar y a la vez para estar menos expuesto a la gente que va y viene por el pueblo. De allí, me voy directo a un negocio de telas en el mercado para hacerme un turbante. Los simpáticos dueños burkineses, quienes hablan un poco de francés, se divierten enseñándome a cómo armarlo. Cuando salgo estoy feliz, envuelto en mi reluciente envoltorio azul eléctico cual habitante del Sahel. Me siento protegido dentro de él y así salgo de Gorom-Gorom, de vuelta hacia la nada, buscando asentamientos fulanis.
Pasado Gorom-Gorom decido irme fuera de pista sorteando piedras, pinches, arbustos, usando el sol como referencia y las indicaciones de algunos locales para no perderme. Pedaleo sintiendo la adrenalina fluir como un manantial dentro de mi cuerpo. Es una sensación de electricidad corriendo por mis venas. Es tan estimulante que puede volverse adictiva y peor aun, peligrosa. Avanzo en sentido noreste hacia la triple frontera entre Burkina Faso, Malí y Níger. Mi peor miedo ahora es no sentir miedo, porque es en ese punto en el que los aventureros nos volvemos tan ciegos que sinceramente nos creemos indestructibles. No quiero sentir miedo, pero también sé que el miedo regula mi sentido común y me mantiene alerta, y así me ha salvado ya de decenas de problemas en el pasado. Me inquieta la posibilidad de perderme yendo fuera de pista, pero no la de estar en una llamada “zona roja” y la supuesta presencia de yihadistas en la región. Será porque detesto tanto a los medios por esmerarse para que todos vivamos con miedo, pero es que no me lo creo, como tampoco me creo que daré aquí con terroristas que me van a encontrar y secuestrarme. No puedo confiar en algo en lo que con total honestidad no creo dentro de mí mismo. Sé que puedo pecar de ingenuo pero es un riesgo que ya es tarde para dejar de correr.
Al final de la tarde me encuentro con un asentamiento fulani en este vasto océano de polvo y arena tanto en el cielo como en la tierra. Un grupo de chozas, corrales de cabras hechos con palos, y no mucho más. Siento que mi aparición allí, es para ellos lo más cercano a un encuentro sobrenatural. A pesar de su incomprensión, me reciben con calidez, porque nunca un nómada le niega hospitalidad a otro nómada, menos en un lugar tan inhóspito como este. Estando allí, compruebo una vez más la regla de oro de que cuanto más crudo es un lugar, mayor la hospitalidad de su gente.