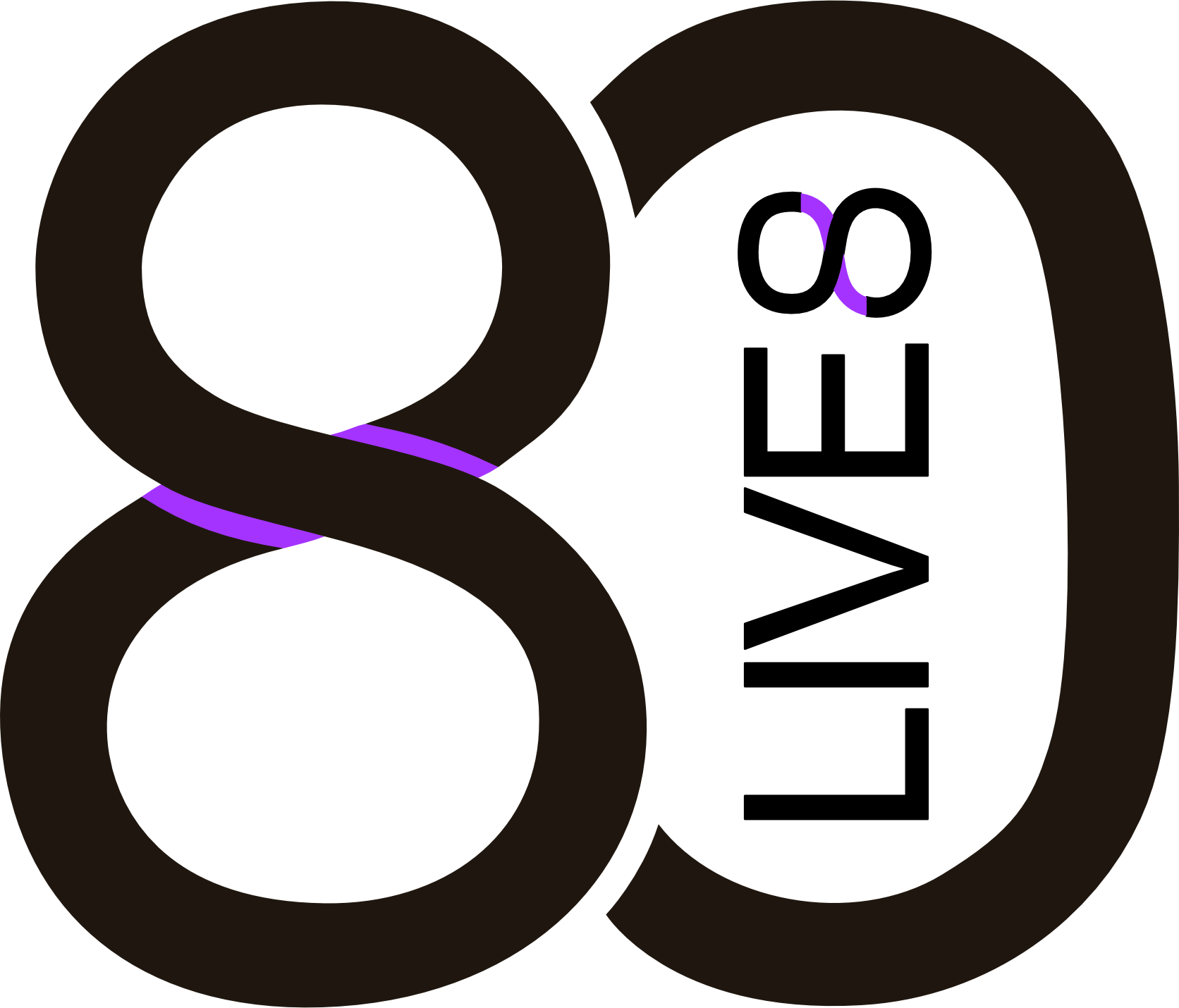Sencilla felicidad







Mi intención original de dirigirme directamente hacia el corazón del Sahel una vez que entrara en Burkina Faso, se vio sacudida por la inesperada condición impuesta a los visados burkineses obtenidos en las fronteras del país. Dicha condición me obliga a presentarme en la oficina de inmigración de Ouagadougou dentro de los 7 días siguientes a mi entrada en el país. De este modo, me veo forzado a reconfigurar mi plan. Afortunadamente, reconfigurar un plan no significa deshacerlo ni resignarlo.
Uno de los lados positivos de verse expuesto a luchar contra burocracias y leyes absurdas dondequiera que vayamos es que nos invita a pensar creativamente fuera de nuestros parámetros convencionales. Salir de nuestra propia caja, resolver situaciones, generar soluciones y haciéndolo al andar, agudiza nuestra audacia, nuestro ingenio, nuestra capacidad de responder ante una amplia gama de contingencias. Por eso, para cumplir con la reglamentación, decidí avanzar por mi ruta original hasta el último pueblo grande del Sahel dentro de Burkina Faso. Allí intentaría primero, encontrar un lugar seguro para dejar mi bicicleta por algunos días. Una vez que lo encontrara podría hacer el viaje a Ouagadougou ida y vuelta en autobús y de este modo regularizar mi visado con el fin de poder continuar normalmente. Así es como parto de la frontera con rumbo noreste hacia Dori, bordeando la línea limítrofe con Níger.
Cuando se trata de grandes regiones del mundo, es difícil definir cual es el punto preciso en el que uno entra o sale de ellas. Aunque el invisible límite geográfico del Sahel comienza bastante más al norte, ya llevo algunas centenas de kilómetros viniendo desde el sur, en clima semi-árido. Seguramente la estación seca también exacerba la aridez en regiones que son más verdes durante los meses de lluvia, pero el cambio geográfico al cruzar a Burkina Faso es claro e inmediato. El paisaje se desertifica de manera notable. La tierra se vuelve naranja del color del polvo de ladrillo de una cancha de tenis y la superficie del suelo es dura y rocosa. La vegetación es de arbustos que como marañas vuelan con el viento y de árboles secos cuyas raíces se retuercen tantas veces que parece que quisieran evitar llegar muy alto. El cielo y el horizonte siguen siendo una especie de espejismo en el que se disuelven las partículas de polvo y arena que sopla Harmattan. Eternas y etéreas flotan suspendidas en el aire pintando de gris este vasto paisaje saheliano.
Hay algo en el camino que me conduce a Dori que no solo no cambia, sino que se intensifica, y es la sencillez absoluta de la vida. A medida que pasan los kilómetros todo se vuelve materialmente más básico y rudimentario. La extracción de agua a fuerza de sudar bajo el sol infalible, las construcciones de barro y paja de las aldeas, el transporte de carros de madera tirados por burros, las pequeñas tiendas que proveen no más que un puñado de productos alimenticios básicos. Todo es simpleza y precariedad en su máxima expresión.
El trabajo no es la excepción. Mientras avanzo por el sur algodonero del país veo a hombres, mujeres y niños sin distinción, trabajando con sus manos y sin máquinas. Montañas de pequeños copos blancos se apilan a los lados del camino dando la ilusión de un paisaje nevado en un lugar donde esta imagen solo puede ser contradicho por la vestimenta ligera de la gente y la temperatura del ambiente. Allí llegan los camiones para recoger el algodón barato que seguramente termine a miles de kilómetros de aquí, en los grandes centros de producción textil del mundo donde las marcas del los países materialmente ricos fabrican sus productos.
En esta región de Burkina Faso no parece haber ni ciudades ni pueblos, sino una tras otra aldea, donde el minimalismo es la regla, y lejos de ser entendido como un movimiento artístico sino como una reducción absoluta a lo mínimo e indispensable para la vida. Las aldeas consisten en agrupaciones de chozas circulares de barro y techos de paja, algunos corrales para los animales, unos pocos utensilios para cocinar y trabajar la tierra, y no mucho más. En ellas la gente es tan amable y cariñosa que siempre me dan un motivo o una excusa para detenerme y compartir mi tiempo con ellos.
Mohammed, un aldeano burkinabé está vestido de gala en su túnica azul eléctrico tradicional, que resalta brillante como su sonrisa afable, contrastando con este medio ambiente de colores opacos y desaturados. Sentado en el piso trabajando en sus calabazas refugiado bajo la sombra de un baobab seco, me hace señas para que me siente junto a él. Encantado, dejo la bicicleta y mientras conversamos me muestra cómo transforma a sus calabazas en recipientes que, entre otras cosas, servirán de platos para comer y contenedores para conservar comida. Al rato decide levantarse para mostrarme su casa, sus pocas pertenencias y su montaña de calabazas para trabajar más tarde.











Mientras disfruto de su compañía, viéndolo llevar su paso en cámara lenta, intento descifrar aquellas cualidades que hacen que su rostro refleje tanta paz en un ambiente que para el estándar de cualquier occidental promedio, sería lo más cercano a la miseria absoluta. La sonrisa de Mohammed claramente no es superficial, Mohammed está sonriendo por dentro, él lo tiene todo porque lo emana. Lo sé porque con su simple presencia es capaz de transmitirme esa paz a mí. Es esa mismísima presencia, ese paso lento, sereno y apacible el que me da una lección sin necesidad de discursos intelectuales o planteamientos ideológicos y ni siquiera espirituales. Mohammed está siendo él mismo, y yo sentado junto a él, me siento aun mejor. Eso es bueno, eso es mágico.
Los encuentros con gente como él no se acaban sino que se multiplican. Cada uno me resulta más fascinante que el anterior. Dos aldeas más al norte, ya en los alrededores del pueblo de Fada N’Gourma me encuentro en una aldea Gourma o Gourmatché, como también se los conoce. Los Gourma son un grupo étnico pequeño dentro del vasto Sahel, con una población de menos de dos millones, es muy pequeño en comparación a los Fula que suman unos 40 millones. Cuando decido detener la bicicleta para entrar en la aldea, la recepción es abrumadora. Niños, adolscentes, mujeres y hombres corren alegres a mi encuentro. No pasan más que unos pocos minutos hasta que una mujer encantadora que viste un bellísimo pañuelo de colores, llega sonriendo con una gallina que tiene agarrada por sus patas. Es un regalo para mí me dice, e intenta colgarla de mi bicicleta. Halagado y a su vez avergonzado por semejante agasajo, intento explicarle que no me la puedo llevar en la bici y que también prefiero que ellos la conserven. Ella insiste amablemente, soy su invitado hoy, y quieren agasajarme, pero yo conmovido declino su generosa oferta. Sin rencores, la gente me lleva por su aldea. Mujeres vestidas de colores, niños corriendo, miradas dulces, risas ingenuas. No salgo de mi asombro porque no dejo de confirmar que la sencillez es una vía íntimamente conectada a la felicidad.









Dado que no puedo dejarme estar por mi complicación burocrática, debo irme relativamente rápido de cada aldea para seguir avanzando hacia Dori. De todas maneras, cuando llego a la primera aldea fula decido pasar unos dias allí, porque los fula, fulbe, fulani o peul según sus diferentes denominaciones, son uno de los principales motivos por el cual llevo años soñando con explorar esta región del mundo. Mi primer contacto con ellos había llegado ya algunos meses atrás, en el noreste de Camerún, cuando visité un campo de refugiados de la UNHCR de Fulanis desplazados por la guerra civil en la República Centroafricana. Luego siguieron los encuentros en el norte de Benín y Togo de las semanas anteriores y ahora finalmente aquí en el Sahel, su lugar de origen ancestral, en donde han vivido desde el inicio de los tiempos.
La decisión de quedarme allí es totalmente espontánea y responsabilidad de una gallina. Al igual que lo ocurrido en el día de ayer en la aldea Gourmatché, al poco tiempo de bajarme la bicicleta en esta aldea fulani la gente me recibe con sonrisas, curiosidad, una invitación a beber té, y por supuesto, con una mujer que al rato llega con una gallina tomada de las patas. Una vez más declino la oferta con sumo respeto hasta que la mujer se retira y debo admitir que me llama la atención lo fácil que fue persuadirla y su falta de insistencia, pero de algún modo agradezco que no lo hiciera. Mientras tanto, me quedo reunido con los hombres de la aldea, conversando y viendo la forma tradicional fulani de preparar el té que luego me servirían. Durante las múltiples veces en las que el té se transfiere entre la tetera y los pequeños vasos, me comunico con ellos a través del francés básico que hablan algunos de los jóvenes a mi alrededor. Estamos dentro de una de las casas de barro iluminada a brillante por la entrada de los rayos de un sol impiadoso que se filtran por la puerta. Allí les cuento sobre mi travesía por el mundo en bicicleta.
No tengo planes para el resto del día hasta que me levanto para volver a la bicicleta y veo el motivo por el cual la mujer no había insistido. Parada sobre mi bicicleta, atada por un hilo al manillar estaba la gallina, esperando seguir viaje conmigo. Una de mis premisas a la hora de viajar por el mundo es reducir al mínimo mi impacto sobre las culturas que visito. La razón por la cual me obstino en no aceptar la gallina de regalo, no es tanto por la imposibilidad de llevarla en la bicicleta y ni hablar de sacrificarla con mis propias manos para comerla, sino porque sé que para ellos un animal es lo más valioso que tienen como medio de subsistencia en este ambiente tan áspero. Dado de que ellos están claramente decididos a que me la lleve, decido lo siguiente luego de unos minutos de pensarlo. Les digo que con todo gusto aceptaré la gallina pero con una sola condición, que es compartirla con todos ellos. Sorprendidos pero con una gran alegría por el gesto, aceptaron. Así fue como me terminé quedando en su aldea por dos días más en los que tengo acceso íntimo a la vida tradicional de los fulani, quienes al poco tiempo de permanecer allí ya me tratan como alguien de su propia familia.
Aquí, como en el resto de la región, la sencillez se manifiesta en todos los aspectos de la vida diaria pero eso no necesariamente se traduce como vida fácil. La vida es dura y sacrificada, sobre todo para las mujeres, que pasan prácticamente todo el día, de sol a sol trabajando solo para tareas relacionadas a la comida, conseguir agua y atender a los niños. Desde el amanecer, cuando el sol comienza a asomar por el horizonte, ellas ya están en pie desarrollando las tareas del día. Algunas ordeñan a las vacas, otras bañan a sus hijos. Más tarde van a la bomba a recoger agua para el día. Otras traen los granos de cosechas anteriores, generalmente de maíz, almacenados en grandes contenedores de paja e inmediatamente se ponen a trabajar en ellos. Se turnan de a dos mujeres por mortero y con una larga vara de madera, una a una van moliendo los granos hasta reducirlos al polvo. Vistiendo atuendos de colores, maquilladas con tatuajes en sus rostros y con el pelo trenzado en diferentes formas, ellas conversan, se ríen y chismean. Las niñas ayudan a sus madres y hermanas, quienes luego de la molienda de granos comienzan a cocinar la comida para todos. Los hombres y los niños por su lado, pasan gran parte del día ocupándose del pastoreo de sus animales en los alrededores áridos de la aldea, y bebiendo el té.







































Los únicos exentos del trabajo son los pocos ancianos que sobreviven más allá de los 50 años de edad, en una región del mundo donde la expectativa de vida es de 49 años. En esta aldea conozco a una mujer que me dicen que tiene 80 años. A juzgar por la fragilidad de su cuerpo, reflejada en sus finos y largos huesos y su piel curtida por las asperezas del clima inhóspito, bien podría tener 105. Ella pasa el día sentada sobre la tierra en la puerta de su casa bajo la sombra de un árbol. Se mueve despacito. Se higieniza al atardecer mojándose con chorritos de agua que vierte de una tetera sobre su otra mano. Cuando está sentada, mira a la distancia, contemplativa. Me pregunto qué piensa. Si reflexiona sobre algo en particular o puede estar senil. Probablemente nunca lo sabré pero con tan solo ver su cuerpo, estoy convencido de que ella lo ha visto todo, y ha experimentado las mil y una formas de sufrimiento en esta vida.
Cuando emprendo mi partida, me cuesta despedirme de ellos, que se agrupan alrededor de mi bicicleta para despedirme con una cálida sonrisa. Este es mi primer encuentro íntimo con los fulani de muchos otros que estoy seguro que le seguirán. Estoy fascinado con ellos con su cultura, con su forma pacífica de ser, su sencillez y calidez. Me voy de allí, como es habitual, con el corazón estremecido luego de pasar tiempo con gente que me enseña tanto sobre la gratitud eterna e inquebrantable con la que debo vivir mi propia vida. Estoy seguro de que ellos no tienen ni una remota idea de cuánto me enseñan, pero desde mi lugar intento hacer todo lo posible para transmitirles el afecto y el cariño que ellos me generan.
Camino a Dori hago una última parada en Bani un pueblo pequeño donde 7 controversiales mezquitas de barro fueron construidas hace unos 30 años, por un devoto jóven musulmán local cuya historia parece ser una mezcla entre mito y realidad. La mezquita central construida en adobe tiene el estilo, aunque no la exquisitez, de la famosa mezquita de Djenne en Malí. Sin embargo, lo que no tiene en refinamiento lo tiene en la grandeza de su austeridad. La mezquita es el epicentro de este pequeño pueblo desértico de unas 4000 personas que están claramente orgullosas de la misma. Allí se congregan durante todo el día, yendo y viniendo, creando movimiento en un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido. Mi llegada en bicicleta los sorprende a todos allí y como es habitual, tan pronto como me detengo, me veo rodeado de docenas de niños y jóvenes curiosos.