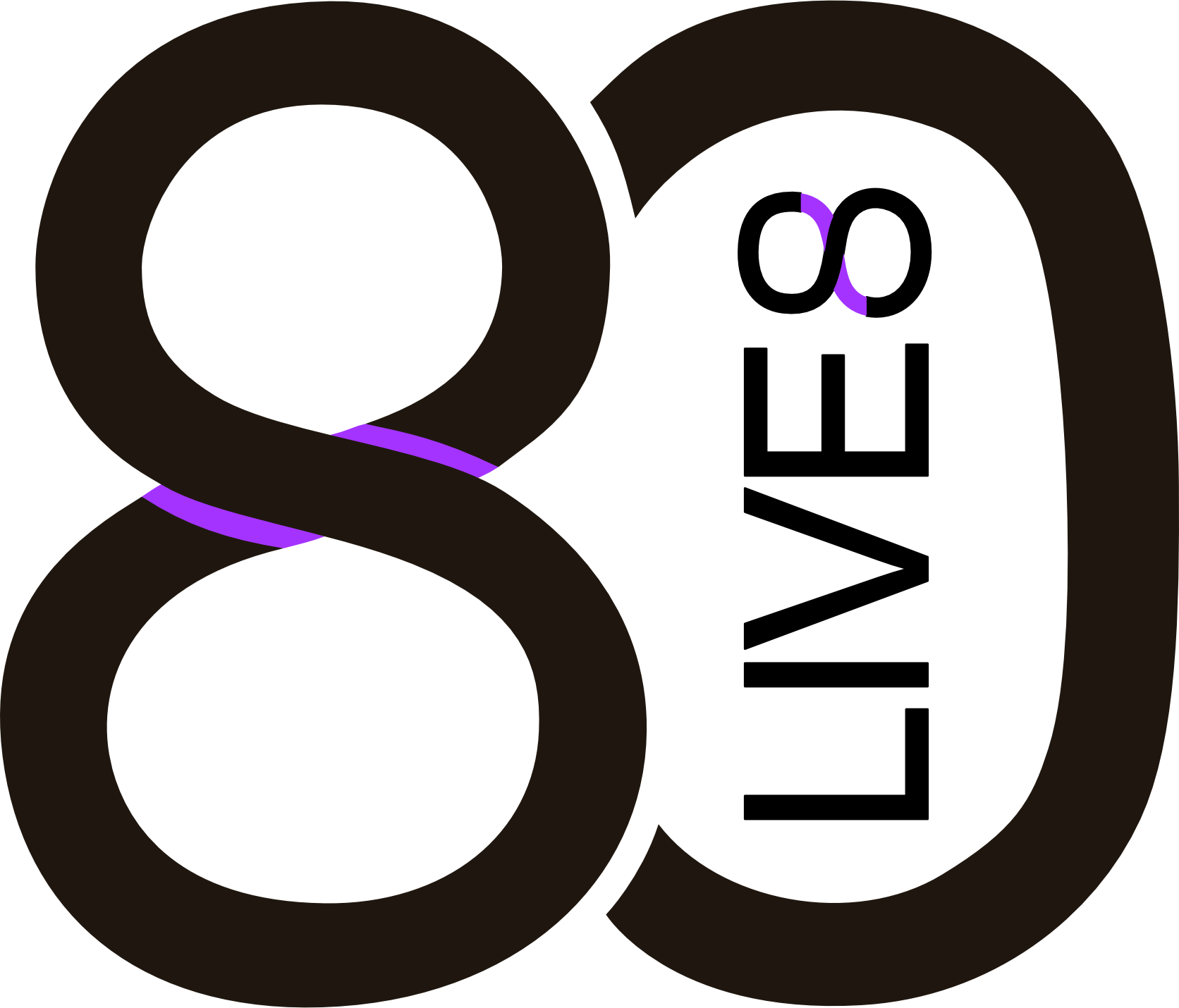Tierra de guerreros

Haber llegado al valle de Omo había sido ya de por sí un traslado en tiempo y espacio a una dimensión completamente diferente a lo que había experimentado alguna vez. Sin embargo, dicha experiencia estuvo teñida por los efectos profundamente negativos que tiene el turismo en esa región. Pero al cruzar el río Omo en Omorate todo se transformaría radicalmente. Allí, ya con el sello de salida de Etiopía en el pasaporte, cargamos las bicicletas en una canoa tradicional Dassanech para cruzar el legendario río y emprender uno de los estrechos más rigurosos, remotos e impredecibles de todo el este de África: la inestable tierra de nadie de la triple frontera entre Etiopía, Kenia y Sudán del Sur. Pocos momentos había esperado con tanta ansiedad en mi vida como este y estaba por recibir finalmente la buena dosis de adrenalina que traería consigo.
Cuando uno desembarca de la canoa al otro lado del Omo todo se vuelve inmediatamente diferente, lo que en gran medida se debe a que a este lado del río ya no llegan los tours en 4x4. Se siente claramente en la actitud de la gente de las tribus, en su comportamiento, en su manera de mirarnos tímidamente con la misma intensa curiosidad con la que nosotros los miramos a ellos, pero por sobre todas las cosas porque ya no nos piden absolutamente nada. Pasamos las primeras chozas de las aldeas Dassanech a orillas del Omo, las mujeres envueltas en sus collares de bolitas azules y rojas pasan caminando con los bidones de agua en la cabeza y sus pechos bamboleandose al andar. Niños y niñas salen de los iglues de chapa donde viven para correr a nuestro encuentro, pero no nos molestan como en el lado etíope, sino que se ríen, nos siguen, nos tratan de ayudar a empujar las bicicletas. Miran todo nuestro equipo y quieren tocarlo todo como si fueran objetos completamente desconocidos, lo son para ellos. Julia les da a probar sus gafas, yo dejo que otros se monten en mi bicicleta


Nos dirigimos por tierra de nadie hacia la invisible frontera con Kenia, siguiendo por la arena las errantes huellas que aparecen y desaparecen caprichosamente entre los arbustos secos de este desierto. Sólo la brújula y el GPS pueden guiarnos mientras apuntamos hacia un lejano punto negro (el puesto militar etíope), allá distante en un difuso horizonte borroso de espejismos, donde el mundo se parte perfectamente al medio entre un cielo azul inmaculado y el tapiz amarillo de la arena. Ráfagas esporádicas de viento nos escupen arena mientras alternamos entre pedalear y empujar los primeros kilómetros en el medio de la nada a medida que avanzamos lentamente en dirección a Kenia.

Por momentos creemos que estamos completamente solos, pero de repente una serie de siluetas delgadas se dibuja en la distancia. Los niños Dassanech se acercan a toda velocidad, parecen no tener noción alguna de los objetos que tenemos. Me basta con hacer un movimiento para sacar la cámara de mi bolsa para que todos salgan corriendo despavoridos del terror a los alaridos. Me lleva unos minutos generar la confianza para que vuelvan paso a paso, cautelosamente, casi en punta de pies, y pierdan el miedo. Miran a la cámara sin entender que es pero sus miradas son impagables, y más aún cuando se ven más tarde retratados en el LCD de la cámara.

Este es un cruce fronterizo legal pero no oficial, no hay caminos, no hay señalización de ningún tipo, no hay oficina de sellado, ni tampoco oficiales de inmigración, sólo una guarnición militar a cada lado. Giro 360 grados a mi alrededor y todo luce exactamente igual, vacío, inmenso, inhóspito, solo las montañas bajas de Sudán del Sur a la derecha se elevan para romper la perfecta monotonía del entorno. Con el GPS en mano avanzo los últimos metros hasta finalmente cruzar la línea limítrofe. Me paro al otro lado de ella y estamos ya en Kenia. Una inmensa sensación de felicidad que no puedo controlar me desborda como una catarata. De manera espontánea comienzo a saltar, gritar y vomitar una catarsis de emociones contenidas que me trae una gratificante sensación física instantánea de liberación, como si una carga de peso inconmensurable que llevaba a cuestas desapareciera de repente. Ha llegado finalmente el momento tan ansiado en el que puedo mirar hacia atrás, a los 52 días que pasamos en ese país llamado Etiopía y siento éxtasis por enterrarlo en el pasado, es hora de seguir adelante y no mirar atrás.

El medio de la nada
Si alguien me preguntara cuál es mi lugar favorito en el mundo contestaría rápidamente sin hesitar: el medio de la nada. El medio de la nada es un lugar y a la vez no es ningún lugar. Es aquel lugar donde la inevitable realidad universal de la incertidumbre se vuelve la única certeza que domina la existencia, no dejando lugar alguno a la mente a seguir creyendo en la ficción de un mundo donde todo es tangible y certero. Por eso es que en esa mismísima incertidumbre los aventureros encontramos el perfecto medio ambiente donde vemos nuestra vida florecer de manera espontánea; es en ese espacio donde soltamos finalmente la última garra que se aferra a la ilusión de un mundo donde creemos que podemos tener el control de las cosas. La recompensa es nada más ni nada menos que el regalo de la libertad y cuando alcanzamos esa comprensión lo incierto no sólo no asusta sino que nutre, porque nos alinea con la más certera de las realidades universales: todo es constante alteridad, todo es incierto.

Así avanzamos por esta tierra remota en el medio de la nada donde me siento alineado con el universo y puedo sentir la adrenalina fluir por mi cuerpo en forma de estímulos eléctricos de placer que no tienen paralelo alguno. La adrenalina es la gasolina que alimenta mis músculos al pedalear o al empujar en la arena pero también es la que me mantiene en estado de costante alerta, aquí donde los límites territoriales no tienen trazos definidos y la posibilidad de conflicto está latente a cada momento. Estamos en plena tierra de guerreros pasando de país Dassanech a país Turkana, dos tribus archi enemigas que continuamente entran en sangrientas batallas por el control territorial de las pasturas donde llevan a pastar a sus animales. Todos andan armados por aquí, cada pastor es un guerrero en guardia listo para resistir una repentina emboscada de la tribu enemiga y morir defendiendo su tribu y su ganado. Los guerreros Turkana son hombres recios de miradas crudas que emanan una extrema confianza en sí mismos. Sus vidas son curtidas por un ambiente inhóspito y en sus cuerpos trazan mediante la dolorosa escarificación, puntos que computan la cantidad de enemigos que han matado en las batallas.

En el camino, a medida avanzamos a fuerza de empujar en la arena atravesando aldeas Turkana, también encontramos las estaciones de las Misiones católicas activas en la región, algunas de las cuales han devenido en onerosos castillos de lujo que incluyen hasta viñedos, en uno de las regiones más desérticas de Africa. Como alguien que siempre ha estado en contra de cualquier forma de inducción a la religión (la que sea), me cuesta encontrar una razón desinteresada detrás de su trabajo de beneficencia aquí, pero en ellas también hemos conocido a gente excepcional, como el Padre Andrew quien arriesga su vida yendo a las aldeas a hablar con los jefes de la tribu para desarticular guerras inminentes que derivarán en una impredecible cantidad de muertos. Lo hace en nombre de la paz, no en nombre del dios en el que cree. También hemos conocido a una cantidad de excepcionales voluntarios que van con el fin de ayudar genuinamente, brindando atención médica y sanitaria sin el interés de cobrarles el precio de la evangelización, a quienes de otra manera morirían de aflicciones fáciles de evitar.

Mientras los hombres pastorean a sus cabras las mujeres Turkana hacen las tareas del hogar, cuidan a sus niños y pasan las largas horas del día sentadas en grupo bajo el relativo frescor de las acacias trabajando en su decoración personal. A nuestra vista, sus vidas son muy primitivas, tanto que los Turkana han rechazado hasta el día de hoy el uso de la rueda, pero ellos parecen vivir sin apuro alguno por llegar a tiempo al trabajo.


La exquisita decoración de collares de bolitas de diferentes colores y abalorios montados unos sobre otros, indican el status y el “valor” de la mujer dentro de la aldea. A mayor cantidad, más alto es su estatus. La dolorosa escarificación es parte también de su decoración corporal.

Las aldeas son de las más sencilas que he visto en toda la región del valle de Omo y el lago Turkana, consistiendo de agrupaciones de chozas de forma circular construidas sencillamente con una estructura de ramas de árbol cubiertas de hojas secas La familia duerme directamente sobre el piso de tierra y a diferencia de las viviendas tradicionales de muchas tribus del mundo, por motivos obvios, el fuego para la comida se hace afuera y no en el centro de la choza como es habitual.

Nos llevó 5 días físicamente muy duros pedalear, pero mayormente empujar en la arena 8 horas al día, los 167 km de huella en esta tierra olvidada entre Omorate y Lodwar, la primera pequeña ciudad de Kenia. Cuando miro en retrospectiva las imágenes de estos tramos infernales, como los de esta trampa de arena que cruzamos, a veces me cuesta creer (como en ocasiones anteriores en las selvas, los desiertos, etc) los enormes desafíos que me pongo delante porque como siempre, bien podría haber elegido una ruta mucho más simple y seguro. Pero esto no es algo nuevo para mí, forma parte de mi personalidad. De mucha más sorpresa y admiración me llena ver a mi doncella de hierro, Julia, soportando todos estos mismos suplicios a los que este paupérrimo caballero la somete. Sin quejas ni fastidios empuja siempre hacia adelante con el temple de quien también da todo antes de dejarse vencer por la adversidad. Desde atrás, en silencio, empiezo a comprender por qué me he enamorado de esta mujer de carácter indómito y espíritu de acero

Nuestra travesía resultó ser un éxito y una experiencia de vida extraordinaria, de aquellas que quedarán grabadas para siempre dentro de los más increíbles recuerdos que acumulo a medida que recorro este mundo en bicicleta. Convivir estas semanas con los Turkana y anteriormente con las ancestrales tribus del Omo ha sido tan divertido como extenuante y por momentos bastante tenso, pero ante todo, ha sido fascinante al punto de dejarme sin palabras. Hemos sido los protagonistas de nuestro propio documental, hemos vivido de cerca con esa gente que solemos ver como algo tan distante y ajeno a nosotros en los documentales de National Geographic y el resultado fue una experiencia de vida única e inolvidable.