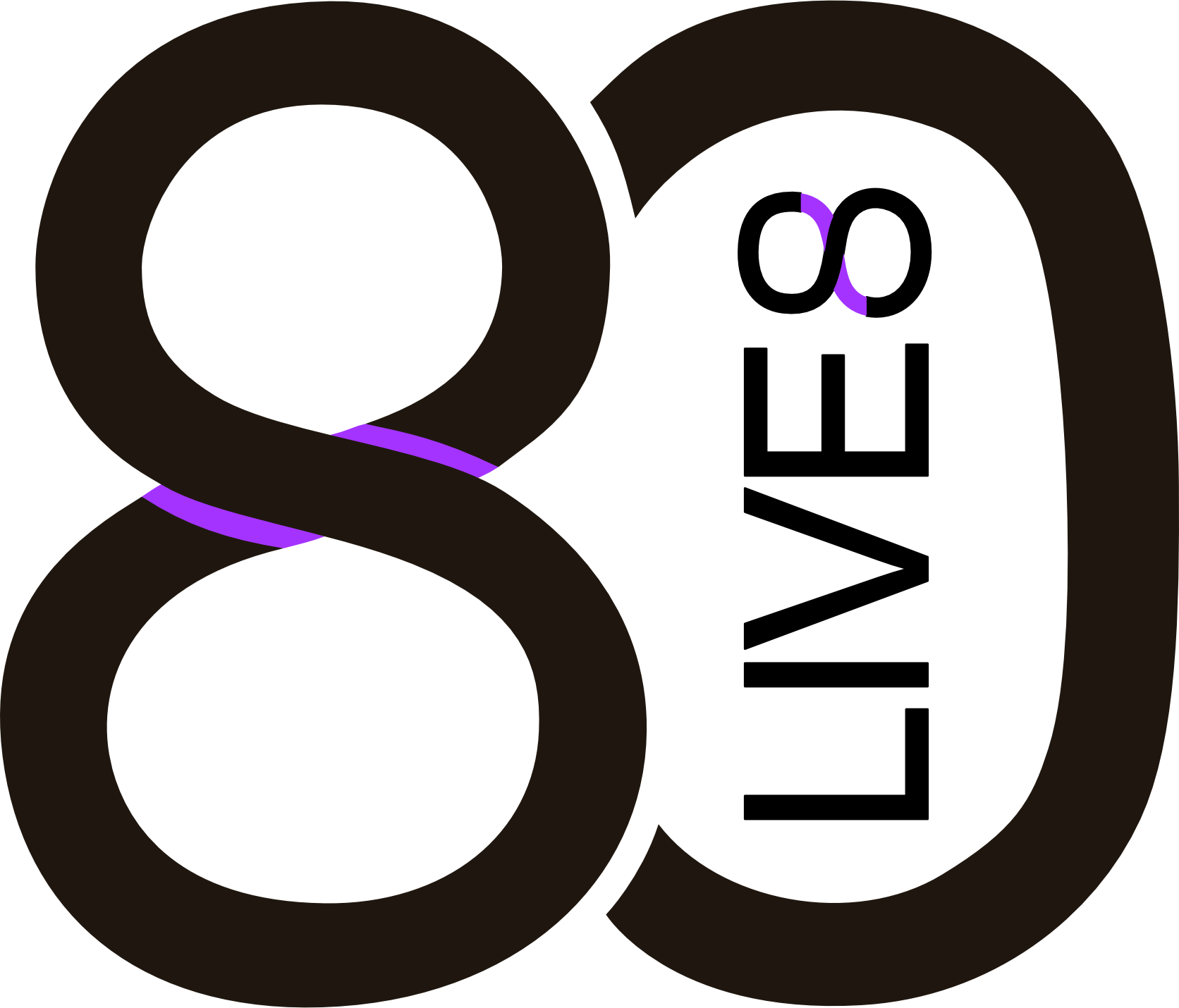Sahara.......

Luego de la épica travesía mongola del año pasado, mis recuerdos del magnífico desierto de Gobi estaban aún muy presentes dentro mío. Allí, habíamos pasado días tan duros como inolvidables. Me llevé imágenes, sonidos (o su ausencia total) y sensaciones que quedaron grabados para siempre en mi mente. Momentos sublimes que hacen trascender a la mera experiencia metiéndola dentro del cuerpo, momentos por los que vivo. Es por eso quizás, que durante los días en El Cairo, sentía tanto entusiasmo por salir a cruzar el más famoso de todos los desiertos, el Sahara. Entusiasmo y nerviosismo, no sólo porque la mismísima idea de cruzarlo intimida sino también por ser el camino de inmersión en este nuevo continente, totalmente desconocido para mí. Lejos de asustarme, este es el elixir que alimenta mi espíritu, y quizás de pocas cosas disfruto tanto como de sentir ese escozor dentro de las vísceras que genera la incertidumbre ante lo desconocido.
Esperamos hasta el viernes para salir de El Cairo. Su tráfico no sólo es un infierno sino que es muy peligroso, desde Teherán que no recordaba una ciudad en la que se siente tanto miedo al andar en bicicleta. Los egipcios son realmente encantadores, pero cuando están al volante creo que son una versión de Meteoro sin frenos pero en autos europeos destruidos de los años 80. El viernes en los países musulmanes equivale al domingo en el resto del mundo, entre eso y salir de mañana cuando la ciudad aún duerme, supondría una salida menos estresante. Lo fue en parte, y aún así nos llevó más de dos horas y media llegar a las pirámides, el punto en el que la ciudad ya empieza progresivamente a diluirse en un mar de arena hasta desaparecer completamente luego de 6 de Octubre, un suburbio fantasma 35 km fuera de El Cairo.

Por delante nos quedan 380 km de absolutamente nada hasta alcanzar el primer oasis, con supuestas estaciones de ambulancia cada 100 km o más. Estamos a final de marzo, el inminente verano se avecina pero el clima aún es óptimo, cálido y seco pero no caluroso y el viento milagrosamente a favor. La enorme distancia a cubrir y la imposibilidad de abastecernos en el camino por tantos días nos obliga a salir con las bicicletas rebalsadas de provisiones y botellas de agua. Hacía mucho que no sentía la bicicleta tan pesada, siento el peso en las rodillas y en los muslos que se esfuerzan por hacer rodar más de 70 kg, sé que me va a llevar algunos días acostumbrarme a este peso nuevamente, pero al menos no hay subidas. Aún así, lo peor no es eso sino que durante más de dos días, el camino del desierto no tiene nada de bonito. No hay nada alrededor pero hay mucho tráfico de camiones, es insoportable. Al pasarnos a alta velocidad, la onda expansiva del viento que arrojan nos escupe arena, la de los que van en nuestra dirección nos tira de la bicicleta y la de los que van en la dirección opuesta nos frena impunemente. Este no es el desierto que esperaba y luego de varias horas una especie de desilusión me empieza a disturbar. Fue en la segunda noche que entendí el origen de este tráfico, cuando miré a mi alrededor en la oscuridad y vi puntos naranjas a lo largo de todo el horizonte, no eran poblaciones sino el color del fuego de los pozos petroleros. En las primeras noches encontramos refugio en las estaciones de ambulancia, unas casitas sencillas en el medio de la nada que constan de una ambulancia o dos y de un personal de dos a cuatro paramédicos por estación. Nos reciben con los brazos abiertos. Creo que ellos nos necesitan más a nosotros para ayudarlos a combatir su aburrimiento que nosotros a ellos para recargar el agua. Nos invitan el té, la cena, jugamos dominó, cartas y nos dan un lugar en el piso para dormir. Allí la pasamos mejor que si acampáramos en estos días bastante aburridos.

Es en el tercer día cuando todo cambia y la realidad se transforma. El petróleo desaparece y con él desaparece el 95% del tráfico, nos quedamos solos en este vasto desierto que se vuelve deslumbrante a un paso mas rápido del que es posible asimilar. Miro a mi alrededor y nos veo como a dos puntitos insignificantes rodando en este indómito océano de arena amarilla. Nuestra fragilidad ante esta inmensidad debe resultar tan evidente que cada vez que pasa un vehículo muy esporádicamente, se detiene y nos ofrece ayuda, agua, nos regalan cosas para comer y nos desean mucha suerte al partir.

Al atardecer miro a mi alrededor, veo a las dunas dominar el horizonte entre facetas doradas y oscuras y ahora sí me doy cuenta que el comienzo de algo realmente especial ha empezado. La desilusión quedó atrás y la emoción por los días por venir recobró fuerza.

Luego de casi 400 km en 4 días fáciles llegamos finalmente al oasis de Bahariya. El impacto, al menos en este el primero, no es grande. No tiene aquella imagen idílica de palmeras, beduinos, camellos y lagunas que uno tiene en la mente de leer libros de historias del desierto, sino que Bawiti, es más bien un pequeño pueblo polvoriento de calles de arena donde sólo se ven hombres en las calles, envueltos en gallabiyas y turbantes y las mujeres brillan por su ausencia. Al menos aquí, el verdadero oasis ocurre dentro de las casas de adobe, de techos de bóvedas, cerradas hacia el exterior y abiertas hacia sus patios frescos llenos de plantas, buganvilias y canaletas de agua. Allí, sin embargo, descubrimos uno de los grandes manjares que nos acompañarían durante el resto de la travesía sahariana: los dátiles. Imposible manjar que cae de a millares de las preciosas datileras que se mecen con el viento. La gente de este oasis los ha llevado incluso más allá y ha hecho una especialidad de dátil relleno con almendras tostadas, lo que se transformó inmediatamente en nuestro postre de todas las noches. Dedicarse a saborear este tipo de sabores del mundo es otro de los grandes placeres diarios de viajar. Dos días de descanso, recarga de agua, comida y un par de kilos de dátiles a cuestas y partimos hacia una de las secciones más esperadas de este camino.
Saliendo de Bahariya, son muy pocos los kilómetros hasta volver a estar rodeados tan sólo de desierto y esta vez, la presencia del vacío en el Sahara se hace notable. Ya casi no hay tráfico, la soledad comienza a sentirse y el desierto a nuestro alrededor comienza a tomar formas cada vez más extraplanetarias. Luego de algunas horas, el Sahara se transforma en el llamado Desierto Negro, cuando el amarillo de la arena se vuelve de un marrón tostado oscuro y pirámides truncadas de color café dibujan el horizonte, pero es tan sólo un momento de transición.

Porque aquí, el terreno expresa en formas y colores la rigurosidad de una geografía inhóspita. De un extremo al otro salimos del negro y en tan sólo un puñado de kilómetros la arena se transforma en el extremo opuesto. Entramos finalmente en el famoso Desierto Blanco y como si la naturaleza hubiera puesto una señal, es una montaña la que lo indica. A lo lejos parece una montaña común y corriente, pero a medida que nos acercamos vemos que destella brillo a medida que nos movemos con respecto a ella, efectivamente no es una montaña cualquiera, es una montaña enteramente de cuarzo y es impresionante (aunque la siguiente foto no lo demuestre)

Llegamos a su cima al final del día y desde allí, contemplando a nuestro alrededor el vacío total del desierto, avistamos un lugar para acampar en la absoluta soledad. El sol caía como una naranja gigante sobre el desierto, parecía que iba a tocar la tierra y rodar por el horizonte.

Al caer la noche, confirmé una vez más el motivo por el cual creo que todos debemos viajar y no entregar nuestra vida a vivir frente a una pantalla de computadora durante el día para luego quedarnos postrados en casa en un sillón frente a un estúpido televisor. Porque no hay cosa más hermosa que acostarse en la naturaleza boca arriba y ser el espectador de la mejor película que alguna vez hayamos visto, cambia todos los días y nunca aburre.

Los días que siguieron a lo largo del Desierto Blanco fueron lo más similar a una experiencia de otro planeta, todo nuestro entorno se transformó en misteriosas formas que se extendían indefinidamente, 360 grados a nuestro alrededor. Estamos en la tierra o estamos pedaleando en la luna?


La temperatura diaria subió considerablemente alcanzando los 38 C, todo el manto amarillo de arena que nos rodeaba hasta el momento se fue volviendo de un blanco tan puro que al reflejar el sol resultaba insoportable para la retina e incluso usando anteojos de sol, debía fruncir el ceño al mirar hacia adelante.


Cuando se llega al mediodía en el Sahara, lo peor que puede pasar es no tener refugio. Con un cielo completamente inmaculado la esperanza de unas nubes es lo más cercano a una utopía, más que un sueño absurdo, una alucinación. Las nubes aquí son tan reales como las inmensas lagunas de agua que vemos todos los días delante nuestro y no importa cuánto avancemos nunca se hacen realidad. Sólo nos queda pegarnos a las primeras formaciones de caliza que encontramos, el sol está casi perpendicular a la tierra y la sombra es mínima. Nos apoyamos en una roca y a los pocos minutos tenemos que movernos. La arena arde, el reflejo del sol perfora las retinas, y sólo queda esperar hasta que el sol comience a caer una vez más.

Durante el día, el desierto Blanco es impactante, pero cuando el sol comienza a caer es inolvidable. Las formaciones de caliza se elevan imponentes a ambos lados del camino. La erosión a lo largo de los siglos las ha esculpido exquisitamente dándole formas que desafían la gravedad. Por momentos me recuerdan a las del Valle de la Luna sanjuanino de Argentina, pero aquellas no son tan blancas como estas que parecen de carrara. El hecho de que se vean lejos del camino nos invita a salirnos de él y aventurarnos al medio de la nada. Es demasiado tentador, son esos momentos en el que mi cuerpo enloquece con el cosquilleo.


Con las bicicletas tan pesadas tenemos que empujar mucho pero en mi corazón sospecho que la recompensa será grande esta noche. Ya estamos rodeados de esculturas naturales. "Tiremos para adelante, encontremos un lugar de ensueño para dormir esta noche" le digo a Julia.

Y lo encontramos. El sol cayó. Hacia un lado tenemos un cuadro Expresionista, con colores violetas, azules y blancos tan fríos que contradicen el calor que emanan las rocas al final de un día a sol rajante.

Hacia atrás miro las torres que flanquearán nuestra tienda, son enormes, se elevan aún luego de siglos de desgaste sin perdón. Está anocheciendo y el azul del cielo es estridente. Comenzamos a preparar la cena en la más absoluta de las soledades, la hornalla hace un ruido que temo que algún beduino se aparezca para pedirnos que la apague. Cenamos mirando millones de estrellas.

Una vez montado el campamento me voy a hacer la digestión recorriendo los alrededores. Las formas fantasmagóricas de las rocas se recortan contra un cielo atiborrado de estrellas. No sé nada de ellas pero me hipnotizan. Algunas son tan grandes que parecen planetas. Me siento como un niño en un mundo de fantasía. Me dibujan sonrisas e imágenes que sé que nunca olvidaré. Camino alrededor de ellas. La temperatura en el desierto cae entre 25 y 30 grados durante la noche, pero el calor que absorben las rocas durante todo el día lo emanan por muchísimas horas hasta la madrugada, y mientras disfruto de un aire frío, de repente recibo olas de viento caliente proveniente de las mismas.

Ya entrada la noche vuelvo al campamento, miro la tienda iluminada en el medio de la nada, las rocas detrás, las estrellas arriba y digo: bendito Sahara. A veces estoy en lugares tan magníficos que me cuesta creer que son reales y que yo mismo he llegado hasta allí en bicicleta. La magia de la vida de un aventurero en su máxima expresión. Es por momentos así que vivo y celebro la existencia.

El Desierto Blanco se extiende hasta las puertas de Farafra, el segundo oasis. Alejado de todo, Farafra es también un pueblo arenoso, sin mucho encanto realmente, pero en él, ya se siente la vida del desierto. Está tan dentro del mismo y tan alejado de las ciudades que la atmósfera es completamente diferente. Por sus calles caminan hombres envueltos en sus gallabiyas y sus cabezas en turbantes. Las mujeres parecen no existir tampoco aquí, es tierra de hombres de pieles curtidas por el sol y bigotes de cuento. Entro a una casa de té y me siento como Han Solo entrando en la guarida de Jabba The Hutt, es como una escena de la Guerra Galaxias, estoy tan emocionado que creo que ya no tengo 35. Los personajes alrededor mío son fascinantes.

En Farafra nos encontramos con Scott y Sara, de Canadá y EE.UU. Vienen desde el Cairo como nosotros y decidimos seguir juntos hasta el próximo oasis. Fueron días de compañía, compartiendo historias de viaje y sobre todo aprovechando para aprender un poco de cocina en la ruta. Sara es chef, y con ella hemos descubierto que hay un mundo posible en la culinaria del camino más allá del arroz y la pasta.
Lejos de terminar, la belleza continúa siguiendo por caminos aislados y fascinantes. La belleza me supera. El Sahara es inmenso, inabarcable, con formas que no dejan de sorprenderme a cada lado del camino.


Sin embargo, estando en pleno éxtasis, nos recuerda que su naturaleza es ante todo, salvaje e inhóspita. En un día que nunca olvidaremos, la temperatura sube bien por encima de los 40 y un viento brutal del sur transforma la experiencia en un ejercicio rompe huesos. Es espantoso luchar contra el viento, es desmoralizador, irritante, frustrante, y si a eso lo sumamos una alta temperatura, es asfixiante. El viento es tan fuerte que nos frena la bicicleta, nos deja a unos miserables 10 km/h y sufriendo el esfuerzo. Las ráfagas lanzan millones de alfileres en mis piernas y maldigo al cielo gritando: "QUIEN MIERDA ORDENO ESTA SESION DE ACUPUNTURA????" . No llegamos a ningún punto de descanso y los cuatro decidimos tirarnos en el medio de la ruta usando las bicicletas como sombra y almorzar dátiles. 5.30 horas han pasado e hicimos 48 km/h solamente y estamos destruidos. Luego de un pseudo descanso el calor era demasiado como para seguir detenidos. La sorpresa vino cuando al montarnos de vuelta, como por arte de magia, como si el desierto hubiera valorado nuestro esfuerzo del día, cambia la dirección del viento y nos encontramos volando a 35 km/h sin ningún esfuerzo. Miro mis pies en los pedales y veo la ruta entera cubierta de un velo volador de arena, vuela en mi dirección. Me duele todo pero siento un alivio que no puedo explicar, me dan ganas de llorar de la alegría. En 2 horas solamente hicimos 55 km/h, pero al final del día mi rodilla derecha me pasa la factura. Al día siguiente, me levanto y la tengo como un resorte viejo y oxidado, no la puedo extender completamente ni me puedo agachar del todo, es un problema de meniscos que vengo arrastrando desde Corea, aquí se hace evidente y me preocupa. Así llegamos a Al Qasr, el tercer oasis y el más hermoso. Al Qasr es todo lo que uno fantasea de un oasis. Un punto verde de fertilidad, datileras sacudiéndose en el viento, en el medio del desierto. Es tan verde que parece fluorescente. Está habitado por más hombres en turbantes, burros, algunas vacas y unas montañas arenosas enormes que lo resguardan de los feroces vientos saharianos. Nos quedamos a 6 km del centro del oasis, donde la vida parece haber quedado detenida en el tiempo. Es mágico. Decidimos quedarnos dos días para darle un descanso a mi rodilla y ver si se recupera.


Hubo poco progreso, mi menisco sigue sin dudas indignado conmigo y se niega a rotar de vuelta normalmente, pero yo también me niego a resignar a esta experiencia. Seguimos hasta Al Kharga, ahora el Sahara ya es pura arena eterna, siento que si nos desviamos del camino el desierto me va a devorar y nunca nadie jamás sabrá qué me ha ocurrido.

Pero no puedo con mi genio amigos, soy un aventurero y me vuelvo un niño en una tierra de fantasías cuando estoy en un lugar así. Le digo a Julia que me espere mientras me voy a jugar un rato a las dunas para comenzar a despedir los 35. Son suaves como la seda, las quiero sentir bajo las ruedas, aún cuando no pueda pedalearlas. En general uno asocia a la arena como algo muy molesto, tenemos la imagen de la playa cuando se nos pega en el cuerpo y quedamos como una milanesa. El desierto redefine a la experiencia de la arena, el clima es tan seco que uno puede darse una ducha en ella que ningún grano queda pegado en el cuerpo. No importa cuánto calor haga, la echo sobre mi cuerpo sólo para verla deslizarse y caer suavemente sin pegarse. Es maravilloso, podría quedarme aquí a jugar armando castillos y no me cansaría nunca. Tengo una regresión a la infancia, y espero que no sea una negación de la inminente llegada de mi cumpleaños, el cual me dejará ya más cerca de los 40 que de los 30. No lo pienso y sigo jugando como un niño cuando muchísima gente de mi edad ya juega con sus propios niños, qué importa?

Luego de Al Kharga nos separamos de Scott y Sara e iniciamos el tramo final a Luxor solos nuevamente. Nos faltan poco más de 300 km pero antes subimos más de 900 metros a una enorme meseta desértica. El calor durante el día ya comienza a sentirse, la primavera es un anécdota en estas tierras y el verano llega sin que lo sepamos. El final del día nos sigue regalando momentos memorables y me doy cuenta que mi rodilla está pensando en perdonarme.

El paisaje aquí arriba es más rocoso y con menos arena, pero nos proponemos disfrutar cada minuto que nos queda. Yo personalmente, que suelo vivir el presente a flor de piel, estoy sufriendo antes de que se acabe, esto es demasiado lindo. Cada acampada es una bendición. La luna ha llegado, nos ha robado algunos millones de estrellas pero cenamos sin linterna, todo se ve a nuestro alrededor en el medio de la noche. Un zorro blanco nos visita a la noche sigilosamente, es tan veloz y silencioso que no puedo capturarlo con la cámara. El momento de la digestión llega y es hora de acostarse a ver la tele antes de irse a dormir. Hoy pasan: "Millones de estrellas con luna" estoy ansioso, es mi película favorita aunque veo una diferente todas las noches. Miro las estrellas acostado en mi cama de arena y me pregunto por qué el cine de Hollywood ha creado y vendido el estereotipo de una velada romántica de una cena con velas, vino tinto, cigarros, seguidos de una noche en una cama para cuatro elefantes entre sábanas de seda. Amigos, si eso es romanticismo, yo ciertamente no soy un romántico porque no hay nada que sienta más romántico que estas deslumbrantes noches del desierto con tan sólo unas pocas pertenencias