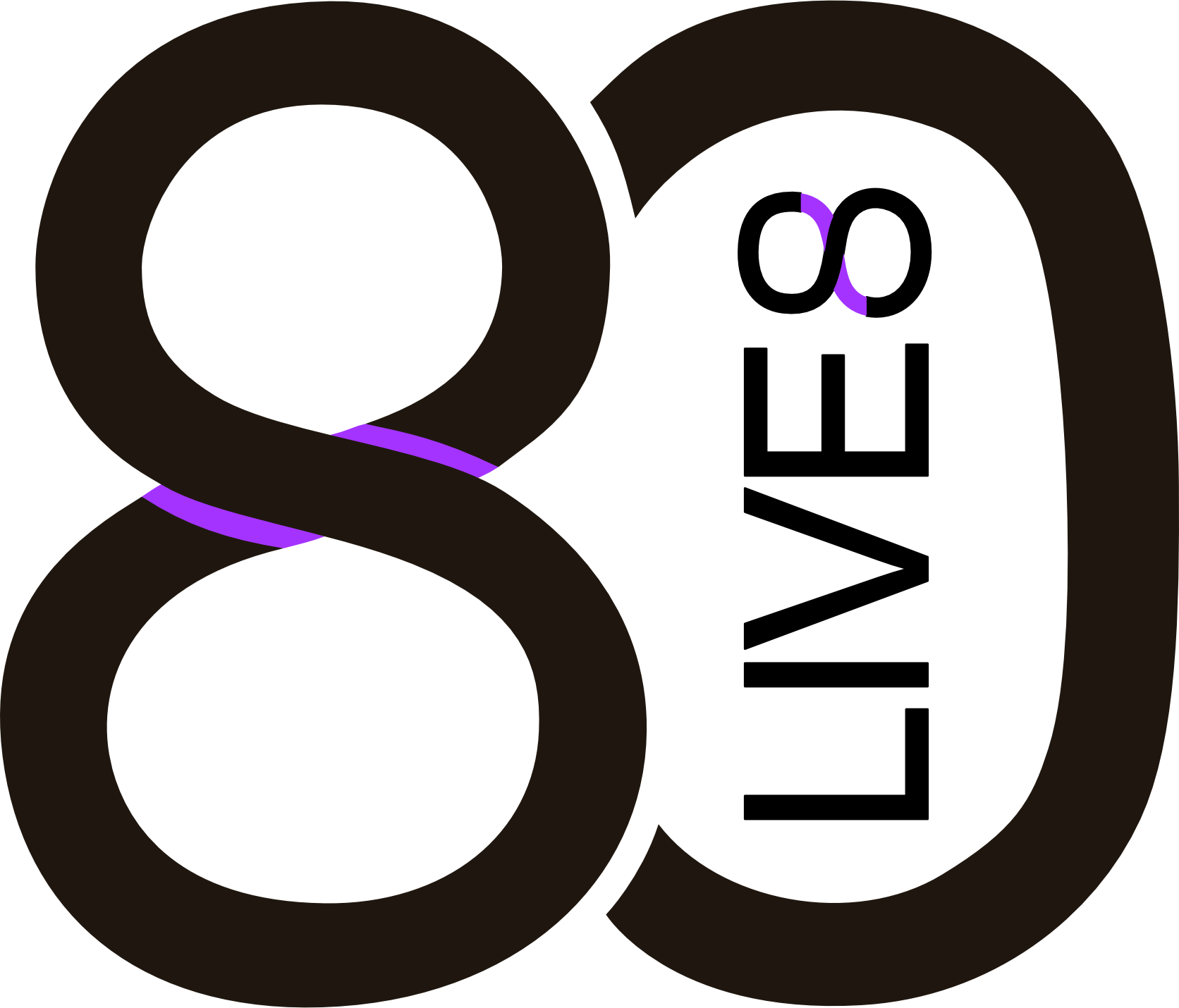Crónica de una batalla perdida




Pedaleo con la cabeza envuelta en mi turbante y los ojos refugiados tras mis gafas. El brillo de la arena incandescente bajo el sol del mediodía me enceguece. En este páramo sahariano donde supuestamente pasa la línea imaginaria que divide a dos países, busco el puesto fronterizo. Rodeado de infinita monotonía, detengo la bici para contemplar el vacío a mi alrededor. No hay tráfico ni personas, solo el silbido omnipresente del viento resonando en mis oídos. Allá lejos, al final del camino por el que transito, una ligera alteración en el paisaje expone una construcción casi imperceptible. Ahí es donde intuyo que estará el final de Mauritania, o bien la entrada a Sahara Occidental. Me monto a la bici de vuelta para seguir avanzando. Mientras pedaleo, imagino el momento en que los representantes de las potencias europeas que se atribuían la propiedad de África se sentaron alrededor de una mesa en Berlín a fines del siglo XIX. Fue entonces cuando trazaron estas líneas en medio de la nada para dividir el continente y poder repartirse las riquezas entre ellos. Me resulta insólito, incluso arbitrario en apariencia, que el manto de arena que estoy cruzando esté divido.
Una hora más tarde, salgo del puesto fronterizo con el pasaporte sellado preguntándome por qué será que esta frontera tiene mala reputación. Había entrado a la defensiva y mal predispuesto, listo para lidiar con el fastidio usual de oficiales corruptos intentando obtener sobornos, pero solo encontré oficiales anestesiados por las fuerzas del desierto. Mientras reajusto mi turbante antes de salir, me doy cuenta de que aquí termina el camino por el que llegué y delante mío no hay más que desierto. Para salir de la confusión le grito a uno de los oficiales que aún merodea cerca de la puerta - ‘Ayn Al-maghrib?’ (¿Dónde está Marruecos?)-. Su letargo es tal que ni se esfuerza en emitir un sonido y se limita tan solo señalar hacia adelante en la dirección en la que yo estaba mirando. Dado que no veo nada, no me queda otra que lanzarme a la suerte y encontrar algún tipo de sendero. Con la mano en alto le grito: shukran, mae asalama! - (Gracias, Hasta Luego!) -
He llegado hasta aquí habiendo negociado algunos de los tramos más rigurosos que ofrece este continente, tanto en calidad como en cantidad. Gracias a esto puedo afirmar que esta “tierra de nadie” es uno de los peores lugares de toda África. Ahora, luchando en este mar de arena y escombros, me abro paso a través de una colección de esqueletos de automóviles. Aquí han encontrado el lugar perfecto para oxidarse hasta el olvido bajo las arenas del Sahara. Lo más desconcertante es que esta no es una frontera remota como tantas otras que ya he pasado. Este es el único paso fronterizo a lo largo de la principal ruta comercial que une estos dos países. A pesar de su estatus, su condición es tal que apenas puedo mantener el equilibrio en la bici. Si esta frontera estuviera materializada por un puente, es como si su parte central hubiera sido dinamitada. En la arena me quedo atascado, mientras que en las zonas rocosas temo pinchar al pedalear sobre los bordes afilados de las rocas. Dado que lo último que necesito ahora mismo es tener que desmontar todo para reparar un pinchazo bajo el sol abrasador, prefiero empujar. Pero incluso eso es insoportable con el viento escupiéndome arena. Al igual que en el lado mauritano, no hay señales de ningún tipo más que un punto distante que sospecho que podría ser el edificio de la aduana marroquí. No hay tráfico, no hay gente a la que preguntar direcciones. De hecho, puedo incluso imaginarme pasando la noche dentro de uno de los esqueletos oxidados medio hundidos que me rodean. Sin duda, este es el escenario perfecto para que las operaciones de contrabando se desarrollen sin problemas, y supongo que esa es la razón de su mala reputación. Una hora más tarde, después de 4 km y muchas puteadas, me encuentro al pie de dos torres coronadas y flanqueadas por numerosas banderas marroquíes flameando en el viento. Una barrera de gruesos bloques de hormigón y vallas de hierro bloquean el espacio de circulación entre ellas. Teniendo en cuenta de que hay nada que se asemeje a un camino de donde vengo, no puedo evitar preguntarme cuál piensan estos tipos que podría ser la amenaza. Aún así, docenas de soldados armados vigilan desde arriba de las torres y patrullan los alrededores. Todo parece más representativo de una prisión que de la entrada a un país. Bienvenido, no es exactamente la palabra que me viene a la mente. Después de unos minutos de espera (nadie está cruzando excepto yo, vaya uno a saber por qué la espera) finalmente uno de los "robots" que hay por aquí revisa rápidamente mi pasaporte y me da paso. Una vez tras el portal, son otros 50 metros hasta el edificio de oficinas y, más atrás, reaparece el camino, ahora pavimentado como la seda.
He llegado hasta aquí habiendo sorteado algunos de los estrechos más rigurosos que este continente tiene para ofrecer, tanto en calidad como en cantidad. Gracias a esto puedo aseverar que esta tierra de nadie es de los peores lugares de todo África. Ahora, luchando en este mar de arena y cascotes, me abro paso entre una colección de esqueletos de vehículos que han encontrado aquí, el lugar perfecto para oxidarse hasta el olvido bajo las arenas del Sahara. Lo más desconcertante es que esta no es una frontera remota como tantas que ya he pasado. Es ni más ni menos que el único paso fronterizo sobre la vía principal de transporte comercial que conecta estos dos países. A pesar de esto, su condición es tal que apenas puedo mantenerme en equilibrio arriba de la bici. Si esta frontera estuviera materializada por un puente, esto es como si hubieran dinamitado su parte central. En la arena me empantano, mientras que en el resto tengo miedo de pinchar sobre los filos cortantes de los cascotes que asoman. Lo último que quiero es tener que desmontar todo para reparar una pinchadura bajo el castigo de este sol abrasante, por eso prefiero empujar. Pero hasta eso resulta insoportable con el viento me escupiéndome arena. Al igual que en el lado mauritano, no hay señales de ningún tipo, más que un punto lejano que intuyo, será el edificio del puesto marroquí. No hay tráfico, no hay gente a quién preguntar y ya hasta puedo imaginar que termino pasando la noche adentro de uno de los esqueletos oxidados que me rodean. Sin dudas, este es el escenario perfecto para facilitar el contrabando, y supongo que es este el motivo de su mala reputación. 4km y una hora más tarde, me encuentro a los pies de una fortaleza amurallada detrás de bloques de hormigón y coronada por numerosas banderas marroquíes agitándose en el viento. Detrás de ella y docenas de soldaditos armados, reaparece el camino pavimentado como la seda.
El trámite es expeditivo y de un grado de formalidad muy superior al estándar africano al que vengo acostumbrado. Por consiguiente, no me sorprende que no hayan querido coercionarme para obtener sobornos. Cuando salgo de la oficina, estoy oficialmente en Sahara Occidental, la tierra de los saharauis, controlada con mano de hierro por sus vecinos del norte desde el final de la colonia española en 1975. Desde entonces, Marruecos ha convertido a Sahara Occidental en un brutal estado policial para asegurarse el lucro de las riquezas que proveen miles de kilómetros de costa atlántica. Desde un rincón remoto del desierto a lo largo de la frontera con Argelia, el grupo rebelde independentista Saharaui Polisario, libra una batalla tan perdida como la de los tibetanos o los uyghurs contra China. Si bien ningún miembro de las Naciones Unidas hasta el día de hoy valida la soberanía de Marruecos, el lugar está tan atrás en la lista de prioridades geopolíticas, que es poco lo que se puede hacer.
Más allá de la mayor sofisticación de las instalaciones de la frontera marrroquí, afuera hay algo que no cambia: sigo en el medio de la puta nada. Ahora, ya pasado el mediodía, el viento está en el apogeo de su violencia. En los 60 km de absoluta nada que conducen hasta el primer pueblo me toca soportar la primera sesión de hostigamiento en este nuevo país. Es la primera degustación de un viento que cada día que avanzo hacia el norte incrementa la intensidad de su violencia. Durante ciertos tramos, las ráfagas son tan fuertes que comienzo a preguntarme si es siquiera posible completar este tramo en bicicleta. Llego a Bir-Gandouz rodando a duras penas bien sobre el final del día. Los bulbos que arrojan cierta lumbre sobre las calles bailan en el aire colgados de los cables. Los remolinos de arena difuminan su color ámbar. El sol ha caído pero también la temperatura. La fuerza del viento penetra mi ropa mientras deambulo por la calle principal. Tiritando busco un lugar donde comer y dormir. Mis manos y mi cara están entumecidas tanto por el frío como por las horas en la bici. Tengo un apetito voraz pero no hay ningún lugar abierto donde comprar algo ni señales de alojamiento. La mezquita es el único lugar donde encuentro refugio para pasar la noche.
Afortunadamente, nadie pareció molestarse conmigo al ir a rezar a las 4am y encontrarse con una oruga gigante verde yaciendo junto a uno de los muros laterales de la mezquita. Será porque la hospitalidad islámica lo permite o porque los hombres estaban absorbidos en sus plegarias, pero lo importante es que pude dormir bien hasta las 7 am. Al salir, busco cualquier lugar donde pueda encontrar algo para alimentarme y abastecerme. En el primer pequeño negocio que entro me sorprende que en este lejano rincón del sur del Sahara Occidental ya haya mayor disponibilidad de cosas para comprar. Luego de más de 14 meses desde que salí de Ciudad del Cabo, ir de compras aquí es como haber dado un salto al futuro. Hay más opciones y variedad en todo. El contraste con los últimos meses me hace sentir fuera de lugar. Entre el apetito feroz que tengo, la necesidad de estímulo en mis papilas y la necesidad de abastecerme para los próximos días, aprovecho para ir de compras como si no hubiera mañana. Mientras lleno las alforjas, las primeras casas de té y restaurantes comienzan a abrir sus puertas. Tengo al menos 200 km de crudo desierto delante mío hasta llegar a la próxima estación de servicio donde conseguir algo, por lo que no puedo permitirme irme de aquí sin comer. Esperaré lo que sea necesario. Si tengo que esperar en el salón vacío bebiendo té con galletas hasta que llegue el chef, reciba los ingredientes, cocine y me sirvan el plato, lo haré. Un par de horas tendrán que pasar, pero me considero afortunado dado que ordenar una cena a las 7.30 am es tan inusual en Sáhara Occidental como en Buenos Aires o Tokyo. Sin dudas el dueño ha palpado la desesperación en mi rostro. A las 9.30 am cuando degusto el primer tagine de mi vida, todo, absolutamente todo, ha valido la pena. El Tagine es la bendición de Marruecos.
Una hora más tarde, creo que he cargado mi estómago con más peso de todo lo que llevo en las alforjas. No es lo más recomendable antes de emprender un día de 14 horas en bicicleta pero no me arrepiento de este exceso luego de tanto tiempo y tanta energía consumida. Por otra parte, en dos días es mi cumpleaños, y tengo la certeza de que las condiciones no me permitirán el festejo más agradable, por decirlo en el modo más optimista posible. Siendo media mañana, mientras veo el viento barrer la arena de las calles de Bir-Gandouz, la última pieza de civilización en varios días por venir, una sensación de desgano recorre mi cuerpo. Tengo la bici cargada con 20 litros de agua, 4 o 5kg de comida sumando más de 80kg de peso total. Sabiendo lo que tengo por delante, debo reconocer que no me entusiasma para nada.
La batalla contra el desgano
Comencé a sentir el rigor del famoso viento del norte que azota la costa occidental de África al poco tiempo de salir de Dakar. Han pasado ya casi dos meses desde entonces y a lo largo de los días, a medida que avanzo en dirección a Europa, mi cuerpo y mente sienten cada incremento diario en la intensidad. Los breves momentos en los que cesa o disminuye me ayudan a recobrar mi sanidad mental y quitarme la arena que paspa cada rincón del cuerpo. El problema es que su intensidad siempre creciente, es la premisa que define la experiencia de todos aquellos que emprendemos el cruce del Sahara occidental de sur a norte: la inescapable realidad de que lo peor siempre está por venir.
En la mismísima salida de Bir-Gandouz, a punto de emprender el siguiente tramo de unos 200 km de nada, siento en la presión del viento una intimación a permanecer aquí para siempre o prepararme a enfrentar las consecuencias. Montarme en la bici teniendo que hacer equilibrio para no caerme es el augurio de una batalla imposible, aquellas que comienzan con el espíritu desmoralizado del guerrero. No quiero sentirme así, pero en el momento en el que piso el pedal para partir, una ráfaga me hace degustar el sabor granular de millones de partículas de arena. Ni toser ni escupir repetidas veces alcanza para deshacerse de estos granos que se apoderan del interior de mi boca. Unos se obstinan en esconderse entre los dientes, otros en aferrarse a la garganta y las encías, desafiando a las constantes olas de saliva intentando despegarlos. Sé muy bien que muchos de ellos viajarán al norte conmigo durante el resto del día y quién sabe si no más aún.
Las horas saben a días, los días saben a semanas en esta travesía que me conduce a visitar los rincones más lejanos de mi salud mental, allá lejos donde comienzan los campos impredecibles de la locura. El verdugo invisible azota sin misericordia con el poder de una muralla impenetrable. Me castiga hasta la humillación, hasta ponerme de rodillas para añorar la redención por cada momento de arrogancia que tuve en el pasado. A 4 km/h no hay postura física que mitigue la miseria de este tormento, porque el infierno no está ni en mis piernas, ni en mi culo, ni en mis pulmones, sino en las profundidades oscuras de mi mente. Una mente disgustada, una mente que me juzga, me cuestiona, me insulta y me condena por estar aquí en este momento, a cada pisada en el pedal. El viento atiza la virulencia de este diálogo interno destructivo que mantengo conmigo mismo. Me pisotea la cabeza, me bofetea con sus ráfagas. Desde alguna parte que desconozco, en espacios de penumbra que no han sido antes revelados, oigo a los alaridos de alguien que grita: “¡Esto es horrible! ¡Esto es aburrido! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una tortura insoportable” mientras otra voz inquisidora interrumpe para decir “¿por qué hacés esto?¿por qué ESTAS HACIENDO ESTO!? ¿Por qué no te subes a un transporte de una puta vez para poner un fin a este infierno que no disfrutas? No tienes nada que probar, este desierto no lo amerita, es feo, feo, feo! ¿qué obtendrás de esto más allá de defender un ego inflado?¿qué quieres probar sometiéndote a tanta humillación?. El ruido en mi cabeza es más insoportable que el zumbido de este viento que desintegra la integridad.
Las fuerzas ultra poderosas de Eolo me mantienen cautivo en el lugar más vasto sin paredes que conozco más allá del cielo y el espacio. Intento pero fracaso rotundamente en encontrar una posición óptima que minimice mi superficie de resistencia. Bapuleado por la turbulencia fantaseo con ser pelusa, con ser bolita, con ser diente de león o ser flexible como una palmera. De a ratos me brotan alucinaciones en las que puedo invocar el poder de la transparencia del cuerpo para dejarme atravesar sin ser oprimido. Paradójicamente, conjuro energía para forjar fuerza en los pedales con el fin de ganar más terreno sobre este océano de arena, pero cuanto más fuerza impongo más dura es la batalla. 18km en 3 horas. 36km 8 horas, 40 km en 10 horas, 55 km/h en 14 horas. En ellas paso cada segundo intentando doblegar la violencia del verdugo. Me siento como en esas pesadillas en las que me veo huir desesperado de alguien que me persigue mientras que mis piernas no responden. Es como en los pantanos del Congo en los que cuanto más avanzaba más me hundía hasta quedar indefenso. No tengo escape, no tengo respiro ni en las horas de la noche como suele suceder en muchas otras partes del Sahara. Este es el lugar del mundo en el que el viento tiene la mayor capacidad de persistencia que conozco hasta el momento.
A diferencia de Mauritania, donde había al menos construcciones abandonadas, e incluso esqueletos de vehículos en los que refugiarse para tomar un descanso, Sahara Occidental ofrece la nada misma. 360 grados de ausencia de vida y de objetos, más allá de algunas rocas reposando sobre la superficie en perpetuo movimiento. Un espacio tan vasto y abierto que no obstante resulta tan opresivo como el encierro entre cuatro paredes. Incluso cuando me detengo para darle alivio a mis músculos y pulmones, me encuentro haciendo fuerza por el mero hecho de oponer resistencia para mantenerme de pie y derecho. A modo de entretenimiento me arrojo de lleno hacia adelante, con todo mi peso y con los brazos abiertos, para experimentar hasta qué ángulo puede el viento sostenerme sin dejarme caer. En todos los meses en el Sahara, nunca he llegado tan cerca del piso como aquí. Es lo único que puedo hacer, y no por mucho tiempo tampoco, porque el frío me lo impide. 18ºC no es frío bajo el sol en condiciones estancas, pero puede resultar gélido luego de horas de exposición al viento. Es como quedarse dormido desnudo en una noche de verano con el ventilador prendido para despertar más tarde tiritando con el frescor de la madrugada. Por supuesto que no puedo dejar de mencionar a la arena con quien todos los días me fusiono. A esta altura ya es parte intrínseca de mi cuerpo. Penetra cada uno de mis orificios sin consentimiento y va escarbando su lugar bajo mi piel como la tinta de un tatuaje. La siento rasparme en el frote constante entre mis piernas, en mis axilas, entre mis brazos y mis costillas, en mi cuello y orejas. En mi boca habita desde hace tiempo, haciendo rechinar mis dientes cuando mastico, ye no ser por estar envuelto en mi turbante creo que sería mi único alimento.
Es en este contexto en el que llego a mis 38 años, a celebrar la ironía de estar en un lugar donde no habría acción más estúpida que la de intentar encender una vela. En soledad absoluta, hostigado, humillado, combatido por una fuerza mucho más poderosa de lo que alguna vez podría yo vencer. Hace dos años festejaba mis 36 ,exactamente al otro lado de este océano de arena zambulléndome nada más ni nada menos que en las aguas del Nilo, feliz, con Julia. Hoy, no puedo decir que estoy contento, porque durante estos días el viento ha soplado hasta mis últimas partículas de energía así que apenas puedo esbozar una sonrisa. Aún así, sigo de pie, y sin ánimos de rendirme. ¿Masoquismo? Probablemente haya algo de eso, pero las adversidades del pasado también me han enseñado a ser más paciente, más tolerante, más centrado y resiliente, por eso sigo y seguiré adelante.
En muchos desiertos, inclusive en regiones de este mismo, solía encontrar refugio y reparo durante las horas de la noche. No solo las utilizaba para descansar, sino para recuperar la distancia perdida durante el día. Aquí no. No es el caso de Sahara Occidental. Lejos han quedado aquellos días. Con el espíritu desmoralizado, entreteniendo a la locura, fantaseo con el viento en forma de hilos cosiendo el pasaje entre el día y la noche. Como un telar cuyas fibras entrelazadas se fortalecen al punto de evitar todo posible desgarro. ¿Cómo hago para tomar la decisión de parar si estando detenido ni siquiera puedo descansar? ¿Dónde parar cuando no hay un solo lugar que me permita cierto resguardo para encender el hornillo y dormir a la intemperie? Las noches son una versión aún más perversa que los días donde todo es más hostil. Es el brutal descenso de la temperatura exacerbado por el viento, es la falta de refugio, es la imposibilidad de cocinar, la dificultad para ver y manipular cosas sin que se vuelen de mis manos. A esto se suman los calambres, las puntadas en los músculos, el apetito debilitante y el desgano psicológico. No, no la estoy pasando bien.
Cuando avisto a lo lejos la primera estación de servicio luego de unos 200 km en estos últimos 4 días, la intensidad del viento revela de nuevo su brutalidad. Con “de nuevo” no quiero decir que el viento había dejado de soplar y ahora ha vuelto. Tampoco quiero decir que ha aumentado su intensidad. La nueva brutalidad es que la simple aparición de la estación de servicio en el horizonte como punto de referencia, le aporta un nuevo matiz de violencia psicológica al viento. La paradoja es que la ausencia de dicho punto facilitaba las cosas, porque al no haber que alcanzar solo quedaba seguir adelante. En cambio, al aparecer la meta parcial, la fuerza del viento la vuelve aparentemente inalcanzable. Desde que esta nueva referencia aparece en mi campo visual experimento la progresiva distorsión, destrucción y humillación de todos mis mecanismos internos de percepción. Me siento como un conejo desahuciado persiguiendo una zanahoria que sin importar cuán fuerte corra, nunca podrá alcanzar. La sensación de poder visualizar la meta añorada y aún así necesitar de horas de esfuerzo ininterrumpido para percibir un minúsculo cambio en su tamaño es lo más cercano que conozco a la impotencia. Al poco tiempo me encuentro cayendo en una dinámica destructiva en la que el ímpetu por llegar me conduce a esforzarme demás, y ese mismo esfuerzo es el que me obliga a detenerme más seguido por el agotamiento. Desde este modo, la estación me resulta virtualmente inalcanzable. Varias horas después, cuando llego, lo único que quiero es aparcar la bici, dejarme caer en la silla de la casa de té y quedarme allí para siempre. No sé por qué no me sorprende que la gente que trabaja aquí me resulte inusualmente apática, sobre todo para el estándar al que vengo acostumbrado. Imagino que llegar hasta aquí y quedarse no se disfruta ni en coche, ni en camión, ni en nada.
Mientras bebo el té de menta a sorbos pausados e ingiero unas galletas dulces trocito por trocito, intento relajarme para salir de la psicosis que me provocaron los últimos 20 km. Al mismo tiempo, no puedo evitar rumiar el pensamiento de que con esta llegada se ha reiniciado el “taxímetro”. Ahora, unos nuevos 200 km me quedan por delante hasta la próxima señal de civilización y la idea de tener que continuar con este tormento me desespera.