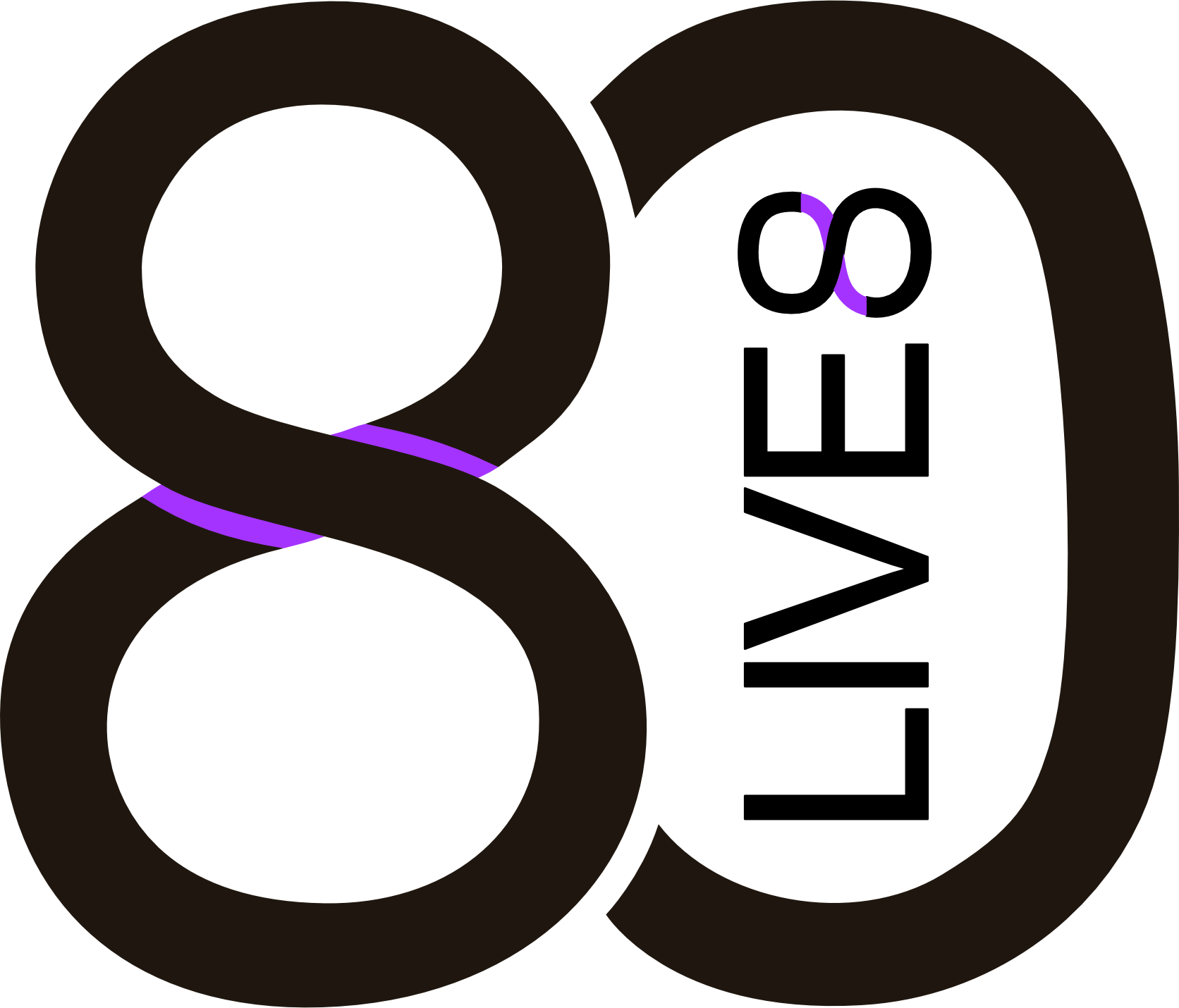Sanación espiritual

Dentro de la gran cantidad de cosas que me motivan a viajar por el mundo, hay una que persigo con particular interés y es quizás la que más fascinación me provoca: las diferentes manifestaciones de espiritualidad en los seres humanos. Como consecuencia directa del colonialismo, en las regiones no islámicas de Africa, como en occidente, es también el domingo el día en el que mayormente se celebran los rituales religiosos. Es un día que disfruto mucho porque el andar de mis mañanas está generalmente acompañado por el canto comunal que brota del interior de las pequeñas iglesias y parroquias de las aldeas que atravieso.
Fue en un domingo como cualquier otro, cuando al pasar por una de las aldeas de la Cuvette occidental, mi mirada se detuvo en el interior de una choza donde vi una cruz de color rojo con una media luna invertida en su parte superior. Mi curiosidad, siempre más fuerte que mi intención de hacer kilómetros, me llevó a aparcar la bicicleta y acercarme a la puerta para investigar. Allí, un gentil hombre vestido e blanco a quien asumí como un sacerdote, me invitó cordialmente a pasar y ser parte de la ceremonia que se llevaba acabo. A primera vista no imaginaba que fuera diferente a tantas en las que ya había participado, pero al poco tiempo de estar allí me vería envuelto inadvertidamente en una situación que jamás hubiera imaginado. A continuación, la historia de lo que ocurrió:
La misa
Es domingo a la mañana en el corazón del Congo. A medida que el sol se eleva, las chapas del techo de la precaria estructura de madera de la iglesia Lasys Zinphirin, se dilatan volviendo a la nave en un horno micro-ondas. Como en la mayor parte de Africa sub-sahariana, este es el día en el que la espiritualidad se manifiesta en forma de una inmensa variedad de iglesias clandestinas desparramadas por todo el continente. Cada una de ellas basándose en la Biblia pero dándole su propia interpretación; cada una creando una nueva variación del Cristianismo; cada una en consecuencia desarrollando una nueva forma de fe con características individuales.

La misa está en su apogeo, el Pastor Nicolás se encuentra de pie, prominente dentro de un púlpito hecho de parapetos de barro parcialmente cubiertos con una bandera sucia con una cruz roja en su centro. Ante él reposan una gruesa Biblia abierta, una campana de bronce a su lado y su teléfono móvil en el otro. Un pequeño grupo de devotos de la aldea se sientan alrededor de él. Lucen intimidados por su fuerte presencia, lo escuchan con atención mientras llevado por la pasión predica en lingalá, el sermón del día. Alza sus brazos con vigor, los agita fervorosamente, señala en el aire con enojo al gritar las palabras del Señor. Sus discípulos se mantienen en silencio, son monjas y sacerdotes que se sientan a su lado mirándolo con admiración. Contrariamente, los monaguillos están exaltados, baten los tambores cuando él los incita a hacerlo.

A medida que el sermón continúa, los aldeanos siguen llegando en pequeños números. Traen consigo bidones de agua como ofrenda que dejan sobre la arena delante del altar, antes de tomar asiento en los troncos de árbol que sirven de asientos. Luego de un rato, el pastor Nicolás le cede la Biblia a dos devotos para que continúen leyendo pasajes de la Biblia. Mientras tanto, él se desplaza bendiciendo a sus acólitos con una varilla de madera salpicándolos con el agua que ha sido traída como ofrenda. Tan pronto como han sido bendecidos, se arrodillan y comienzan a invocar a Dios y a los espíritus para que vengan ayudarlos. Se están preparando para la segunda etapa de esta sagrada ceremonia.

Sanación espiritual
Es momento de poner en uso el poder sanador del Señor. El pastor Nicolás es el único medio en esta diminuta aldea, dotado del poder para sanar a aquellos que atraviesan el dolor de la enfermedad. En su altar, reza solo por unos minutos mientras una mujer mayor es traída desde el patio trasero de la iglesia. Se encuentra visiblemente dolorida y apenas puede caminar. Sacerdotes y familiares la ayudan a sentarse donde lo ordena el pastor, en un momento en el que su humor se transforma completamente. Su mirada parece haber pasado de la devoción a la ira, como preparándose psicológicamente para lidiar con poderes del mal.

Ni bien toma asiento, el pastor Nicolás, se pone de pie delante de ella con un pequeño jarro de plástico en una mano, que contiene agua supuestamente bendita, y un palo de madera en la otra. Sin piedad y con enojo, punza su cuerpo con el palo gritándole y ordenando a otros que vengan a desvestirla. Ella luce débil, afligida y abrumada por el dolor. La gente a su alrededor, adultos y niños sin distinción, observan ceremoniosamente; se ponen de pie y comienzan a cantar aplaudiendo para acompañar el ritual.

La mujer está sentada, ahora semi-desnuda. La furia del pastor se acrecienta al tiempo que comienza violentamente a arrojarle agua sobre el cuerpo. Lo hace con tanta fuerza que el sonido resuena en el aire como el de alguien que está siendo azotado con un látigo. Grita del dolor cada vez que el agua golpea su cara y su cuerpo, y le sigue un aullido de desesperación. Pero el pastor está enfurecido, gritándole a los espíritus dentro de ella que la están enfermando, y no muestra simpatía alguna. Finalmente, verte uno tras otro jarro de agua desde su coronilla hasta que queda toda empapada.

Ahora la sanación sigue con un serie de prácticas dolorosas. El canto de los creyentes continúa resonando alrededor sin cesar y sacerdotes y monjas saltan de sus asientos para comenzar a danzar alrededor. Con su bastón comprime con fuerza el cuerpo de la mujer, haciéndolo rodar desde los pechos hasta el ombligo. Luego con sus manos pellizca partes de su estómago y con sus pies pisa los de ella con violencia hasta quedar parado sobre ellos. Grita en un dialecto incomprensible, zamarreándola como a una muñeca de trapo cuando la eleva tomándola de sus muñecas, hasta llevar sus brazos hasta la extensión completa. Ella apenas puede moverse por sí misma, llora sin consuelo sostenida en el aire, e inmediatamente cae de vuelta a su silla cuando él la suelta.

Pasada la tensión de la primera etapa, un momento de silencio le sigue. El Pastor Nicolás se calma y todos se serenan. Es un momento de contemplación y de rezo. Una vela es encendida en la coronilla de la mujer mientras todos continúan rezando alrededor, dándole a ella un tiempo de descanso antes de que el ritual de sanación continúe. El único sonido ahora, es el sonido áspero de la campana de bronce alrededor de su cabeza y el murmullo de los rezos del Pastor.
Afuera, el sol está alto, es casi mediodía y el interior de la iglesia hierve, húmedo y caliente. Ni siquiera la más suave brisa sopla a través de la nave y todo el lugar se parece ahora más que nunca a estar en el infierno.

De repente, el canto comienza de vuelta desde el murmullo, in-crescendo, hasta llegar a la voz alta que acaba con el espacio de silencio. Las palmas aplauden marcando el ritmo de los tambores que también comienzan a batirse una vez más y la danza se vuelve a poner en marcha. Ahora las monjas entran en trance y comienzan a girar alrededor de la mujer. Se arremolinan frenéticamente, haciendo círculos aleatorios, hacia arriba y hacia abajo como hechiceras lanzando su hechizo. Se acercan esporádicamente como tratando de arrancar los espíritus fuer del cuerpo de la mujer.

Luego de una serie de vueltas consecutivas, en un giro impredecible, salen corriendo hacia el fondo de la iglesia donde quedan paradas en estado de delirio, sus cuerpos temblando y sus bocas balbuceando incoherencias, como si estuvieran tratando de sacarse de encima un espíritu maligno que se ha apoderado de ellas. El Pastor, también en trance ahora, entra y sale de la iglesia corriendo histéricamente, con un jarro de agua salpicando toda la iglesia y la cruza de madera que corona la entrada. Grita incoherencias, se mueve rápido de lado a lado antes de volver hasta donde está la mujer.

A su retorno, los acólitos del Pastor ayudan a la mujer a recostarse en el piso, quien parece sumida en una pesadilla que no tiene fin. Está rodeada nuevamente, sin poder alguno, con lágrimas de miseria corriendo por sus mejillas. Alrededor de ella se encuentran el Pastor, y los sacerdotes y las monjas que van y vienen desde el fondo haciendo movimientos aleatorios. Detrás de ellos, están los devotos que no paran de aplaudir acompañando el canto.

En ese momento, un joven sacerdote que estuvo presente desde el comienzo de la ceremonia pasa al frente a dominar el ritual. Está en trance también. Con furiosa cólera desata su ira señalando con dedos acusadores y miradas malévolas. La tensión crece en el aire; el calor, el canto, el aplauso, todo el ambiente se vuelve hipnótico. Ya no estamos en esta dimensión, cada quien ha adoptado un rol para contribuir al vértigo de esta locura, y en el centro de la misma, está esta mujer indefensa siendo manoseada para su salvación.

El joven sacerdote está fuera de control, implacable y despiadado. Grita, maldice, acusa y se sacude con movimientos espásticos. Sus ojos parecen salirse a medida que gira en círculos concéntricos, parando luego de unas vueltas, saltando en su lugar y simulando correr, sacudiendo la cabeza sin control. Es él ahora quien lidera la sanación, el Pastor se retrae a su púlpito y continua predicando a los cuatro vientos, lanzando directivas en todas las direcciones pero no necesariamente a quienes están presentes.

Luego de varios minutos de alta tensión, la mujer es ayudada para volver a pararse, y con el apoyo de algunas personas, es llevaba lentamente a la parte trasera de la iglesia donde se encuentra su choza. En ese momento, todos comienzan a tranquilizarse y sentarse nuevamente en silencio. Las monjas y los sacerdotes recuperan su conciencia y vuelven a sus asientos, pero el más joven parece no poder salir del estado de trance. Sale de la iglesia y se sienta en una llanta oxidada de camión junto a un árbol y allí se queda a los alaridos, sacudiendo su cuerpo, dando una imagen comparable solamente a la de un lunático. Allí se quedará por varias horas entrada la tarde.

Dentro de la iglesia, el silencio absoluto inunda el espacio. Ahora todos están con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas hacia abajo, las manos tomadas y las velas encendidas. El Pastor se prepara para las últimas plegarias, recluido en los confines de su púlpito, arrodillado en frente de la cruz, elevando sus brazos abiertos de par en par. Todos están allí menos el joven sacerdote en trance, cuyo balbuceo distante es lo único que corta un silencio que de otro modo sería sepulcral. La misa y la sanación han acabado y la vida de la aldea vuelve a la normalidad. La mujer mayor sigue en el patio de atrás, sentada y débil bajo un árbol, posiblemente creyendo que ojalá, el Pastor con sus poderes sanadores, haya podido quitar al mal que está causando su enfermedad.