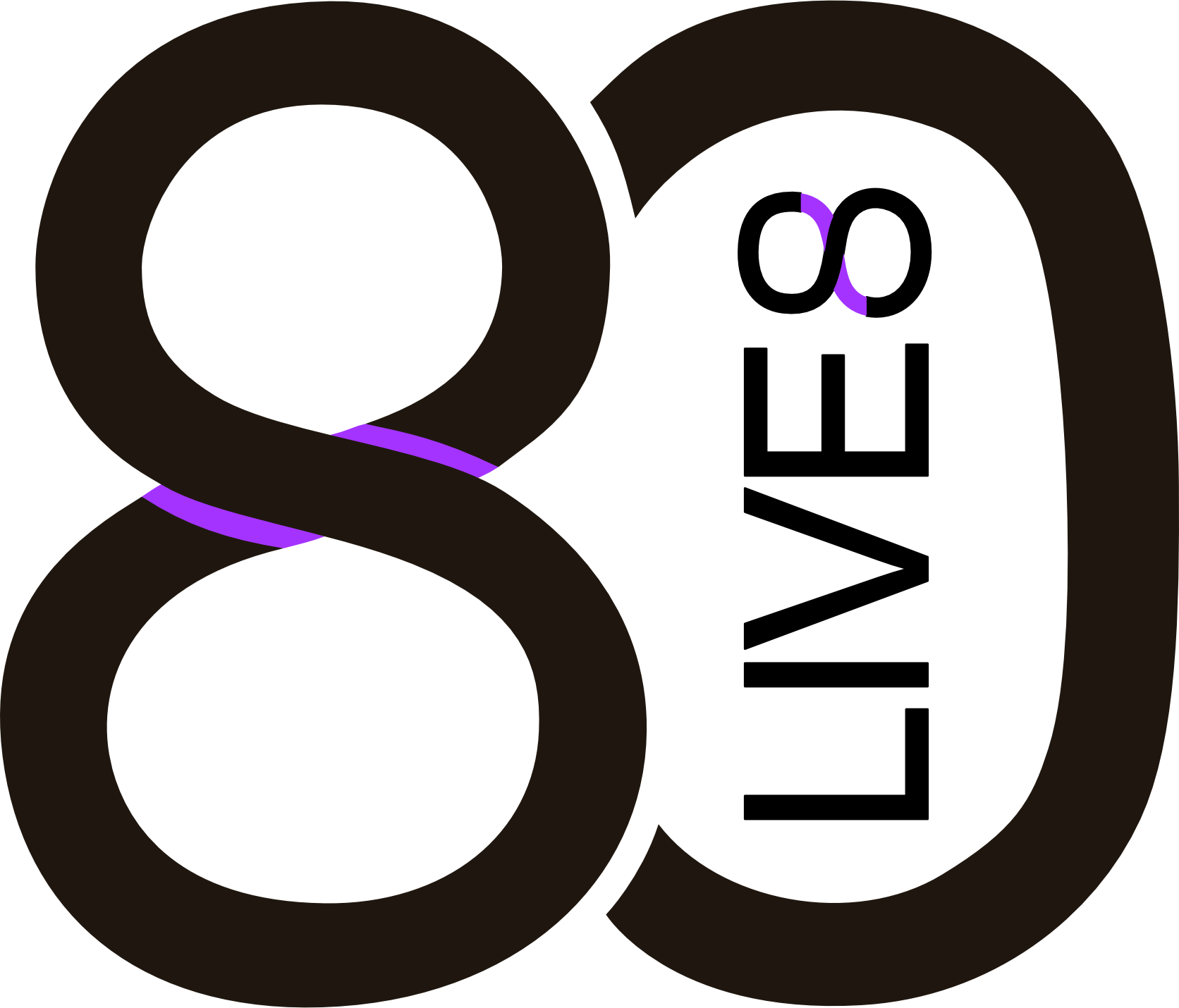La selva

Sabía poco y nada de Gabón antes de cruzar la frontera, y es quizás por eso que llegaba allí con tanto interés. Desde muy pequeño, en mi hábito de quedarme hipnotizado varias horas mirando los mapamundis, muchos países me despertaban curiosidad tan sólo por cómo sonaba su nombre. Gabón, por algún motivo que no podría explicar, era uno de ellos. Me gustaba decir: "Gabón", me quiero ir a: "Gabón", y porque curioso no se hace, se nace ¿a dónde llegaba finalmente ahora, a mis 37 años? - Por supuesto, a Gabón.
Llevaba ya casi 3 semanas pedaleando por la sabana ecuatorial, estaba aburrido de la monotonía, harto de la ausencia de refugio de este calor húmedo infernal, expuesto bajo un sol y un cielo sin tamices. Y como si fuera poco, llegué al último pueblo del Congo, a 20 km de la frontera gabonesa, en la peor época posible. No eran las lluvias, ni el calor, ni un conflicto social.

Por algún motivo, extraño para mí hasta ese momento, veía que en este pueblo caluroso, todos llevaban pantalones largos e incluso camisa, a diferencia del resto del país donde todos visten ropa ligera. Al bajar al río del pueblo a bañarme, el joven que me acompañaba para indicarme el camino me dijo: "No deberías estar en pantalones cortos" - ¿por qué? - respondo alertado. Porque estamos en la estación de petit furú - ¿de qué?.....
Me hubiera gustado tomarles una foto, pero se necesita un microscopio para hacerlo. Los petit furú tienen el décimo del tamaño de un jején, son casi invisibles y es una de las peores alimañas que me ha tocado sufrir. A medida que mi amigo me explicaba qué eran, centenas de ellos ya estaban devorando mis piernas, mi cuello, mi espalda sin que me diera cuenta. De hecho, no fue hasta el día siguiente que lo supe, cuando tuve que comenzar a rascarme compulsivamente todo el cuerpo. La piel se colora un poco de rojo pero no se forman ronchas. Desde los tobillos hasta el cuello, el escozor se volvió intolerable. Sostenía el manillar con una mano para rascarme con la otra, y alternaba. Pisaba un pedal hasta abajo, para usar el opuesto para rascarme tobillos y pantorrillas, y alternaba. Las puntas de metal que hacen de traba de la suela del calzado me servían de único aliciente.
Así pasé 3 días enteros, desesperantes de a ratos, hasta llegar a Franceville, con brotes de escozor tan violentos que en algunas partes del cuerpo me hice sangrar de tanto rascarme. La picazón tardaría una semana entera en desaparecer completamente, justo para empalmar con el momento en que llegaran las picaduras de millones de otros bichos nuevos al entrar en la selva.

No tenía intenciones de quedarme en la segunda ciudad más grande de Gabón, ni mucho menos continuar hacia la capital por el asfalto, por eso emprendí rumbo hacia el remoto norte, directo al corazón de la selva. Tan pronto como salí de Franceville ya me encontraba en un camino de tierra polvoriento naranja, y algunas horas más tarde, antes de que cayera el sol, me veía envuelto por una vegetación frondosa. Ni el paso lento de la bicicleta es capaz de reducir la velocidad a la que ocurre la transición desde la sabana ecuatorial a la selva. Ahora ya podía escuchar a los pájaros, los monos y el zumbido de millones de bichos mientras me regocijaba con el color verde intenso de los árboles, el rojo de la tierra y el frescor que liberan las plantas.
Había entrado en la selva, ya no muy lejos del Ecuador, donde el pasaje del día a la noche ocurre casi en un abrir y cerrar de ojos. La felicidad por haber llegado me invadía, pero el entusiasmo por los meses que tenía por delante me generaba un escozor interno que me desbordaba. Con ese sentimiento pasé mi primera noche en una aldea, donde el fuego es la única luz que desafía la oscuridad y el dulce canto de los bichos es la bella canción de cuna que te acompaña hasta quedar dormido, y la música que te despierta por la mañana.

En la selva
Avanzo a lo largo de los días por un camino en relativamente buena condición pero las distancias entre aldeas son cada día más grandes. Tengo muros verdes a mi alrededor y música orgánica en mis oídos. El vapor y la humedad impregnan mi cuerpo y me visto al poco rato con la tierra que me pinta de rojo. Estoy solo donde "solo"significa ausencia de humanos. No se está nunca solo en la selva, siento de cerca a las millones de criaturas que me acompañan. No me alcanzan los sentidos para capturar tanta belleza a mi alrededor.

Casi como si lo hubiera calculado cuidadosamente de antemano, llego al Ecuador cuando mi cuenta kilómetros marca 40.000 contando desde el día que comencé este viaje el 30 de Noviembre de 2012. Me paro un momento allí y quiebro mi cuello 90 grados hacia atrás para poder encontrar el cielo. Trato de visualizar en la realidad aquella línea imaginaria que hoy pasa una vez más por encima mío. ¿Cuántas veces la he pasado ya? La he cruzado más de 5 veces en este viaje y me dan cosquillas en el estómago al verme aquí jugando a este hermoso juego de saltar de uno a otro hemisferio del planeta caprichosamente. El mundo es mi jardín y aquí estoy para jugar.

La selva se cierra pronunciadamente al saltar al jardín del hemisferio norte. Ahora las plantas me acarician, me protegen del sol y en estos días bochornosos me envían bocanadas de aire fresco de tanto en tanto cuando más las necesito. Comienzan las subidas eternas y las bajadas trabajosas. El sudor empapa mi piel, y mis músculos, rabiosos, comienzan a quejarse. Este suelo no ha cambiado de color pero ya no es el mismo; los pozos me sacuden y el barro me desestabiliza.

Si el desierto es la soledad, la selva es la compañía; si el desierto es la muerte aparente, la selva es la vida que no puede callarse; si el desierto es el vacío, la selva es el lleno. Si el desierto es la ausencia, la selva es la presencia. La selva vive; la selva son los labios que te hablan, la boca que respira en tu cuello, las manos que te acarician. Sus arterias zanjan los espesos parches de matorrales entretejidos para siempre, llevan el grueso manantial de la sangre que mantiene vibrando a este organismo.

Luego de horas pedaleando en esta olla de vapor tropical, cuando sientes que la humedad estás a punto de hacerte implosionar, encontrar los ríos es como descubrir el tesoro prometido al final del arco iris. A ellos me lanzo para quitarme el barro pegado a mi piel, la tierra que me maquilla de rojo y los olores más temibles que mi cuerpo es capaz de producir. En ellos me sumerjo una y otra vez, chapoteando inagotable como un niño. Es renacer con cada zambullida, es bautismo, es ritual. Me permito por un rato deleitarme con la fugaz fragancia del jabón en mi piel porque sé que desaparecerá tan pronto como me monte de vuelta en la bicicleta y me aleje del río una vez más. Bebo de estas aguas cristalinas, recomponen mis músculos y me devuelven la energía que necesito para seguir adelante.
No estoy solo aquí. Si estos ríos son importantes para mí, mucho más lo son para los habitantes de la selva, quienes viven en armonía con ellos. En las orillas siempre encuentro a la gente recogiendo agua, bañándose, lavando los platos, la ropa, los niños jugando. No entienden qué hace alguien en bicicleta por aquí, pero se divierten mucho conversando conmigo, y están gustosos de mostrarme dónde son los sectores para bañarse, para jugar o para lavar cosas.

Algunas centenas de metros en los alrededores, en los claros de jungla, se encuentran las aldeas, rudimentarias pero llenas de vida. Los adultos yendo y viniendo, conversando en las puertas de sus casas, cocinando, riendo con los chismes del día. Ajenos a la electricidad están libres de televisión, conectados entre sí y no desconectados por los electrónicos.
Es un mundo sin juguetes de plástico Made in China, pero los niños, obstinados en no dejar de divertirse, despliegan su mayor creatividad inventando su propios juguetes. Pasean por las calles de tierra de su aldea, orgullosos con sus camiones hechos de madera, latas, alambres, piedras. Corren carreras con ellos, compiten entre vecinos y luego vuelven a sus casas para rediseñarlos y mejorarlos.

Es septiembre, a mi andar me encuentro con varios jóvenes deambulando semi-desnudos por las aldeas. Es imposible no percibir la incomodidad en sus caras. No es la falta de ropa sino la espera del momento para el cuál se preparan. Como ya lo había visto con los Bukusu en Kenia, un año atrás, es época de circuncisión, la instancia de sus vidas en la que dejan la adolescencia para dar el paso final a la adultez. Para convertirse en hombres serán circuncidados en público, sin anestesia ni instrumentos de precisión y deben evitar a toda costa cualquier manifestación de dolor. Ni ceños fruncidos o mordidas de dientes y mucho menos lágrimas.

Me lleva varias horas del día atravesando pura selva cubrir la distancia entre aldeas. Es muy difícil físicamente y el cansancio se va acumulando a lo largo de los días, pero voy sin apuros por este jardín hermoso en el que me encuentro. Los monos me observan desde las alturas, baten las ramas en las copas de los árboles al saltar de unas a otras. Las víboras se deslizan suavemente pasando de lado a lado, se mantienen esquivas y no quieren saber nada conmigo. A los escorpiones no les caigo bien y se ponen en guardia bajo la maleza cuando saben que estoy cerca. De tanto en tanto, un duiker rojo salta asustado de un lado al otro del camino cuando me oye llegar. Pero tengo amigas que no se asustan; por momentos me encuentro rodeado de decenas de mariposas turquesas revoloteando alrededor mío, que deciden acompañarme por decenas de metros. Algunas de ellas, atrevidas, se posan en mis brazos y yo procuro no hacer movimientos demasiado bruscos para no asustarlas. Siento que estoy dentro de un cuento, un mundo de fantasía.


Tengo toda esta fauna alrededor mío y no me canso de las sorpresas, es una tras otra hasta que tengo la tristeza de darme cuenta que no todas son buenas. Entre aldeas y ríos paso el día entero solo disfrutando a pleno de la intensidad de esta vida. Sin embargo, descubro que no estoy totalmente solo cuando delante mío, salen de entre los arbustos dos hombres con escopetas al hombro. Uno de ellos lleva un mono vistiéndolo como una cartera Louis Vuitton, con la cola enroscada en su cuello para servir de correa. Le pregunto qué hará con él, y me responde que es carne para vender en la aldea. Me dice que por un mono así puede cobrar hasta unos 5000 CFA ( ~8 dólares). Sólo los ricos o varios aldeanos en conjunto pueden pagarlo.

Más adelante, un niño de unos 14 años se cruza vistiendo a uno de esos maravillosos duiker rojos que saltaban asustados al oírme llegar, ahora entiendo más claramente el motivo de su miedo. Lo atrapó con una trampa casera que él hizo y luego lo mató con su cuchillo. Ahora tiene que caminar 14km hasta llegar a casa y venderlo, lo lleva atado de sus patas colgado como una mochila en la espalda. No puedo evitar sentirme mal al verlos, pero al mismo tiempo es imposible no comprender los motivos. Los animales de la selva son la única fuente de proteína aquí, de ellos depende la gente, son el único alimento fuera del omnipresente manioc (mandioca) carbohidrato puro sin gusto a nada. El mayor peligro real no es la caza, sino la falta de control de uso de armas de fuego. Por fuerza de necesidad, cada vez más hombres devienen en cazadores furtivos, cazar con armas es más fácil y rápido que con trampas, y esto contribuye a diezmar la fauna sin límites, poniendo así mucha presión sobre la estabilidad del ecosistema.

Me lleva dos semanas llegar a Makokou, la pequeña ciudad más grande del norte de Gabón. Allí llega el asfalto desde Libreville pero desaparece en dirección hacia donde yo avanzaré. Antes de entrar a la ciudad cruzo el magnífico río Ivindo y me quedo mirando a un barquero solitario navegar el río. Al verlo, me acuerdo de las enseñanzas del barquero con quien se encuentra Siddhartha. Lo miro a él y al río y también reflexiono unos minutos sobre la extraordinaria realidad de la frase de Heráclito de Efeso: "nadie se baña dos veces en un mismo río". La vida es constante alteridad y celebro bajando a la orilla y dándome un nuevo baño allí antes de entrar en la ciudad.

No creía estar tan cansado hasta cuando me toca subir la última colina antes de descender al último puente. Desde arriba veo el Ivindo serpenteando a cada lado de la ciudad, y más allá, más y más y más selva diluyéndose en el horizonte. Me emociono de tan sólo verla, esto recién empieza. Voy directo a buscar la iglesia católica donde el padre François me deja montar la mosquitera en la galería de un depósito de la iglesia. Necesito descansar un día al menos para reponerme un poco y encontrar un soldador para Dharma (mi bici) que llego a Makokou con un problema serio. Hay que ponerse a punto, sólo esperan días exponencialmente duros si encuentro el camino que deseo.